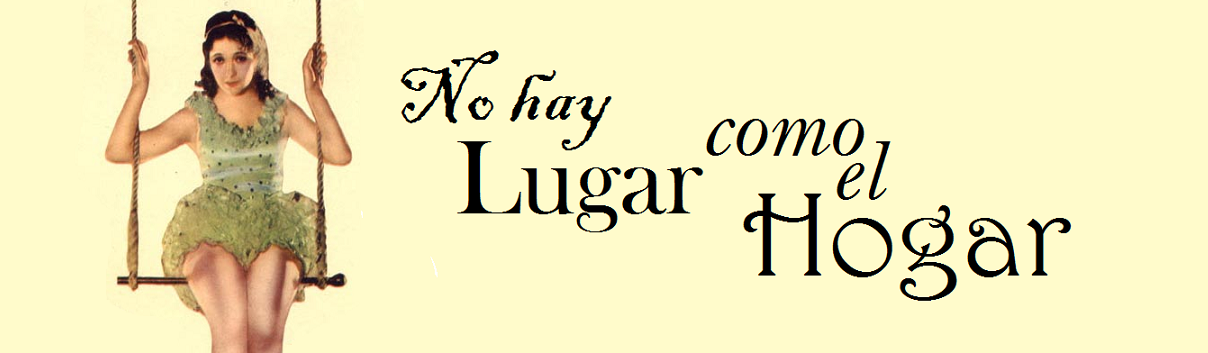Para cuando La Vie en Rose acabó su último acorde, un amor innominado se había
consumado en la pista de baile imaginaria. María no había hecho más que cantar,
y había dicho todo lo que Gino necesitaba oír. Él, por su parte, no había
conseguido dar más de tres pasos en el tiempo correcto y, sin embargo, había
avanzado en la dirección exacta que ella buscaba. Un romance de (Ginger) película (Fred) había cobrado vida en su actuación, pero las luces de su
fantasía se apagaron una vez Rien de Rien
volvió a sonar, devolviéndolos a la realidad.
Los
brazos de uno (se aferraban) rodeaban
a los del otro, pero los cuerpos les eran extraños. El ámbar se sumergía en la
esmeralda, pero ninguna de las dos miradas acababa de ponerse de acuerdo. Gino
arqueó una ceja con una idea (como él
como ellos) ahogada y María se sonrió. Las bocas volvieron a acercarse y
—con una risa sorda y dos respiraciones de por medio— unirse.
***
El partido de fútbol —el penúltimo a
jugarse en aquella jornada— terminó poco después de que las doce campanadas de
la iglesia fueran sofocadas por el aullido de “¡gol!” de la tribuna.
Aquel mismo rugido —casi animal pero tan netamente humano, tan terriblemente
sentido por todos los presentes— volvió a llenar la cancha a tres segundos del
final del segundo tiempo, cuando una patada certera del jugador estrella
consiguió definir el triunfo del equipo local. Carmelo se quebró en una
carcajada de gloria y corrió a abrazar a su hermano del alma; Serafino acordó
con una sonrisa vacía y perdida, dejando que su amigo le estrujara las entrañas
de orgullo. En las gradas, sus padres aplaudían y su hermana chiflaba. A su
lado, sentada en medio de la muchedumbre que ovacionaba de pie, María tenía la
osadía de no mirarlo. Los ojos de un no-Finoli dejaron de recorrer su pecho,
hicieron caso omiso de cómo las clavículas le resaltaban su figura y pasaron
por alto sus piernas esculturales, delineadas por las calzas que se le
ajustaban como una segunda piel —Serafino sólo podía verle la cara, con su
mundo volviéndose tan gris como sus irises y perdiendo foco. Sólo había dos
puntos en los que su vista no le flaqueaba: el primero, la (asquerosa) sonrisa que (a mi chica) se le dibujaba en la cara, y
luego sus (manos) deditos enlazados
con los del forastero. Apenas reprimiendo el asco en su expresión, Finoli no
pudo sino recordar cómo aquella chica que había bajado todas sus defensas ante
(el baño) él se había negado a
tomarlo de la mano en el tiempo que habían salido juntos. Y allí estaba esa sucia, haciéndolo como si nada con un idiota desconocido. ¿Quién se creía
que era?
—¿Celebramos
con unas birras y unos buenos choripanes?
Una
voz le llegaba a la distancia, difuminada e irreconocible. ¿Era de hombre? ¿Era
(oh glorioso líder) Carmelo? ¿Era su
padre? ¿Era la voz de su consciencia, que le aconsejaba que lo mejor era
entregarse a otras preocupaciones? ¿Era esa la proposición indecente que se
ofrecían a través de sus manos? ¿Sería esa sonrisa cruel que no podía dejar de
ver la respuesta a aquella pregunta que no podía ubicar? ¿Podía dejar de pensar
o era sencillamente imposible acallar la maquinación que le desgarraba el alma,
que le pedía a gritos dolor?
Algo
respondió, dándole un puntapié en la pantorrilla y afirmándose con una palmada
en el hombro. Finoli parpadeó y el mundo volvió a tener nitidez. Sus padres
estaban comentando algo con sus amigos y Carmelo lo miraba, jocoso y jovial.
Hubo entonces un fragmento de instante en el que estuvo a punto de reír, de
dejar escapar la angustia que le había nublado la vista y mudarla en algo más
manejable. Y entonces su mirada, como por inercia, volvió a María. Se hizo un
vacío en el pecho —a unos pocos centímetros a la izquierda del bordado del
escudo de su equipo en la camiseta— y tragó saliva, rabia, orgullo y la idea (ilusión) de que quizás había visto mal
—de que quizás quedaba alguna esperanza para él.
***
En Franco Víctor el 9 de julio se
celebraba de una única manera desde hacía más de lo que la persona más anciana
—no mucho más vieja que el señor y la señora Lumilo— podía recordar. Un
amistoso de fútbol entre los equipos rivales del pueblo y un asado
prácticamente comunal. El Club Atlético de Franco Víctor era un edificio
relativamente nuevo —no podía llevar más de sesenta años allí—, pero era tan
natural que el día se festejara allí que nadie podría pensar en otro lugar
dónde llevar a cabo los juegos y la obligatoria comilona posterior.
El
sector del quincho se había organizado en siete filas de tablones con hileras e
hileras de bancos a cada lado. La Asociación de Mujeres del pueblo había
bordado los manteles ceremoniales a lo largo de los dos últimos meses y el
dueño de La Linda había prestado la
vajilla, como siempre. Las botellas de vino iban y venían y se bajaban al
suelo, vacías, tras pasar la cuarta familia. Cada quince personas había un
delegado de la soda y las paneras, y un consejo de doce padres se encargaba de
la carne mientras una bandada de buitres se encargaba de pasar de mesa en mesa
las últimas noticias.
El
día estaba casi asquerosamente frío, pero los jugadores, aún sudorosos en sus
camisetas sucias, no hacían caso al viento que soplaba sin compasión. En la
hilera del medio, en punto exacto donde convergían las filas de jóvenes con la
de los adultos, los Gimnastas y su —los buitres así lo habían acordado— última
adquisición robaban vino sin demasiado disimulo.
—Muy
buenas jugadas, Finoli —comentó María mientras Paula, a su izquierda, le servía
del botellón de los Funes, que habían abandonado al mudarse a la mesa siguiente
para hablar con sus vecinos.
—Gracias
—concedió el chico, haciendo un ademán dramático con su copa de vino con soda.
—Igualmente —agregó, señalando con la cabeza a Gino, que le extendía su vaso a
Paula para que también se lo llenara.
La
sonrisa que María había estado enseñando por la última hora se cuajó en una
mueca de sorpresa que la chica rápidamente compensó con otra de algo que su ex
pareja no pudo diferenciar. ¿Era suficiencia, altivez o alguna otra imagen
extraña la que quería mostrar? Le respondió con otra sonrisa y eligió dejar
allí la conversación.
—¿Cuándo
va a estar la comida? —preguntó Gerónimo por enésima vez en la media hora que
llevaban sentados.
Chomsky,
sentado a su izquierda, abrió mucho los ojos desde detrás de sus lentes y Gino
vio resplandecer su mirada de asesino serial. Finoli se mordió el labio
inferior y contuvo un suspiro al tiempo que le daba una patada a Carmelo,
sentado frente a él. Paula chasqueó la lengua y terminó de servir.
—No
sé —ladró la chica en un tono irónicamente dulce, clavando su mirada negra en
los ojos del muchacho mimado. —Capaz que si dejás de preguntar viene más
rápido.
El
forastero la miró a los ojos, que llevaba abiertos en una expresión tan
preocupante como la de Chomsky. La tensión se sentía en crescendo y la
apariencia afable de la chica había caído. No había más calidez en Paula que la
de la de su tez tostada y la sonrisa que llevaba no constituía más que una
amenaza. Carmelo intercambió una mirada con su amigo más cercano, instándolo a
que controlara a su hermana, y comprobó que los ojos de su protegido no
estuvieran demasiado desorbitados.
***
A la una y media de la tarde —tan sólo
quince minutos antes de que el asado llegara a las mesas de las hambrientas
familias de Franco Víctor— Valentina le llevó unos sándwiches de jamón y roquefort
a Roger, su compañero de trabajo. El chico, un joven fornido y bien parecido,
agachó la cabeza en agradecimiento y le dedicó una sonrisa, enseñándole los
dientes. Una idea se disparó en la mente de la joven, quebrando la expresión
que estaba a punto de devolverle. Se dijo que tenía la misma sonrisa que Gino y
que sus ojos brillaban de manera particularmente similar.
Estaban
en el interín de descanso y la Tía Emma se había llevado la camioneta a
Tristecia por un encargo repentino, con lo cual había un ambiente distendido en
la propiedad. La señora Pérez le había ofrecido café a parte del equipo y el
señor Gershwin había instalado una mesa con refrigerios frente al galpón de los
tractores. Los sándwiches habían salido de allí.
—Greciuas —dijo Roger en un intento de
español, despertando una risita en Valentina, que se sentó a su lado sobre la
cerca en la que la Tía se había apoyado el sábado por la tarde frente a las
cámaras. —Nou ti ruias de mí.
—Me
lo dejás bastante fácil —concedió Vale, sin dejar de reír. —¡Ah, casi me
olvidaba! Acá tenés.
Se
sacó un pañuelo del bolsillo, el mismo que el chico le había dado el día
anterior cuando se había quebrado antes de la filmación, y se lo extendió.
—Tuio —sentenció, tomando entre sus manos
las de ella y cubriendo las iniciales bordadas en la tela.
Valentina
no supo qué contestarle, simplemente sonrió y se lo quedó viendo, admirando
como una tonta lo (aventura) azul de
sus ojos y cómo el viento le (como él)
lamía y despeinaba el cabello rubio como si aquella fuera la primera vez que lo
veía. Se descubrió pensando que era un gentleman
y se sonrojó por dentro. Desvió la mirada, visiblemente avergonzada, y se llevó
el pañuelo inconscientemente al pecho antes de volver a guardárselo.
De
repente, medio aturdida, comenzó a sentir el viento susurrando con suavidad en
su cara, acariciándosela con gentileza,
y un aire de technicolor barato comenzó a embargarla. Cuando se volteó a
preguntarle a Roger una duda que hasta entonces no se había planteado —con otra
subiéndosele encima y cubriéndose la cara en la oscuridad—, se sintió rubia y como si cada movimiento que
ejecutaba adoptase un tinte que excedía lo dramático.
—¿Cuánto
tiempo más van a filmar?
Roger
hizo girar los ojos antes de contestar, pasándose una mano por la barbilla mal
afeitada y Valentina se sacudió una idea (está
mirando la cámara) idiota de la mente.
—‘Sta el vieurns —concluyó tras unos
momentos y su compañera sintió cómo el alma se le retorcía antes de caérsele a
los pies y perderse en la maraña de cables.
—¡El
viernes! —repitió Valentina, con ojos desorbitados, incapaz de detenerse.
—¿Qui passa? —preguntó Roger, alterándose
junto a ella.
En
un gesto que la chica más (en frío)
tarde interpretaría como inocente preocupación, la rodeó con un brazo. Algo en
ella acabó de hacer clic y comenzó a sentir la música que faltaba en aquel
mundo en el que las cámaras que los rodeaban ya no estaban apagadas.
—Roger,
¿alguna vez...?
Su
voz fue perdiéndose en el camino, pensando en la línea que estaba a punto de
decir y maldiciéndose por idiota.
—¿Alcuna vezz..?
—¿Algunavezamasteaalguien?
—lo escupió todo junto, atropellando las palabras entre sí, mirándolo a los
ojos y rezando porque no la hubiera entendido y al mismo tiempo que no la
forzase a repetirlo.
—¿Alquien que me amaura... e mí taumbien?
—Exacto
—lo respondió con tanta emoción que acabó inclinándose sobre él, acortando
considerablemente la distancia entre ellos.
—‘Toncs nou —admitió Roger, encogiéndose
de hombros y volviendo la vista a las cámaras. —Peuro mi han c’ntadou.
Y
entonces el mundo de Valentina cubrió a su compañero de trabajo con el aura
musical que ya le hacía vibrar los oídos.
—Dicen
que enamorarse es mágico —lo oyó explicar cantando, en perfecto español. — Es
mágico, o eso oí —prosiguió, y la chica creyó perder el juicio. —Y bajo la luz
de la luna es mágico —levantó el brazo con el que sostenía el sándwich a medio
comer, señalando al cielo que el sol había perdido a favor de las nubes. —Más
mágico, o eso dicen.
La
mano de Roger se deslizó por su espalda y se reunió con la otra que sujetaba el
almuerzo. Dio un mordisco a consciencia y, con la vista perdida más allá (del tambo del corral de la realidad misma)
de las cámaras, dijo, en aquella voz tan sobrenaturalmente cantada:
—No
recuerdo quién lo dijo, quizá lo oí en canciones...
—Yo
sólo sé que amar es genial —lo interrumpió, en tonos altos que no sabía que
poseía.
La
emoción violenta que la hacía cantar la había acercado al rostro de su
compañero, que no pudo contener una sonrisa burlona. Valentina enrojeció, pero
fue incapaz de detener a su voz.
—Y
que eso que llaman romance es mágico —continuó, desviando la mirada, llevándola
al cielo en el que casi creyó ver a esa dichosa luna—, mágico.
Algo
en su interior terminó de hacer las paces con su fantasía technicolor y, quizá
sabiendo que se acercaba el final del número musical que su mente le había
organizado, se dejó llevar. Una mano se deslizó al bolsillo del pantalón donde
había guardado el pañuelo bordado y la otra se dirigió al corazón. Enfilando el
rostro primero a la cámara y girándolo lentamente hasta llegar a ver a su
compañero a los ojos, concluyó:
—Con
todo mi ser lo sé.
—‘Stás c’ntandou —rió Roger.
—¿Qué?
—las facciones de Valentina se contrajeron en perplejidad y se levantó de la
cerca. La música se había detenido—¿Vos no estabas cantando hasta recién?
—¿Io? ¡No! —replicó entre risas.
La
chica se cruzó de brazos y alternó la mirada entre Roger y la cámara. Suspiró y
la volteó para que dejara de acusarla y, en cambio, encarase a la casa de la
Tía.
—Tengo
que dejar de comer sándwiches de queso vencido.
***
No mucho después de que el breve
número musical hubiese terminado, la primera bandeja de asado llegó a donde estaban
los Gimnastas, para ser arrasada por el grupo adolescente y las dos familias de
junto en el espacio de doce minutos.
Si
bien la tensión se había relajado, hubo un dejo de acidez en la brusquedad con
la que Paula pasó la bandeja a Gero y en la mirada que Serafino le echó a María
al elegirse ella la última morcilla. La cháchara que había gobernado el quincho
se detuvo de repente y, al cabo de unos momentos, volvió en un crescendo
violento.
Junto
con la segunda bandeja llegó a la mesa la cucaracha.
El animal esquivó las piernas de cinco familias y siete solteronas y solterones
hasta llegar a los pies de Gino, que mordió con ahínco.
En
virtud de los años de disciplina bajo el cuidado de la Tía Emma, al chico en
ningún momento se le cruzó por la cabeza disparar un insulto. Algo más (arraigado) natural se deslizó entre sus
pensamientos: miedo. La mano que no usaba para sostener el tenedor, esa que por
debajo de la mesa sujetaba a la de María, se cerró con la misma fuerza que las
mandíbulas del pekinés. Ella, por su parte, no estaba entrenada.
—¡Hijo
de puta! —masculló, considerando a mitad del grito que lo mejor sería bajar la
voz.
—Es
el perro —se atajó Gino, apartando el mantel y descubriendo a la masa de pelo
negro que enseñaba los dientes en una expresión ridículamente amenazante.
—Habría
que empalarlo en la casa vudú a ese perro —comentó Paula.
—¿Casa
vudú? —preguntó Gino, remarcando aún más el hecho de que allí no era más que un
forastero.
—La
casa vudú es una casa horrible, alejada del pueblo, justo en el borde opuesto
al de la ruta —explicó Gerónimo antes de zamparse un pedazo de pan.
—Tiene
juguetes y peluches clavados en unos palos a los lados de la puerta —prosiguió Carmelo
entre bocados de vacío. —Está toda en pésimo estado, y las cosas clavadas están
a la intemperie, así que te podés hacer una idea de cómo se deben ver.
—Dicen
que ahí vive una bruja —dijo Chomsky, y Paula se atragantó.
María hizo ademán de ayudarla, pero
su amiga la apartó.
—Esas
son ideas tuyas —aseveró Paula entre tosidos.
—En
todo pueblo hay una bruja —afirmó su hermano. —Y lo más probable es que esté
ahí. Esa casa es más vieja que el resto del pueblo y nadie vio salir a nadie, nunca. Pero hay quienes dicen que una
vez Juan Ritzi se acercó a la casa una tarde y...
—No
digas boludeces —lo cortó María con una mueca de asco. —No insultes a los
muertos.
—¿Cómo?
—Gino alternó la mirada entre la chica y Finoli, intentando procesar.
—El
hijo único de los Ritzi se murió hace un par de años, de causas desconocidas,
al día siguiente al que supuestamente
se acercó a la casa —Paula suspiró. —Dijo que vio a la bruja, y que ella lo
vio. A la mañana los padres lo encontraron mirando al techo con los ojos bien
abiertos... casi a punto de salírsele, y con la cara...
La
chica no pudo continuar sin que la voz se le quebrara.
—Con
la cara entera marcada como con una mancha de nacimiento —concluyó Chomsky.
Gino escupió el sorbo de soda que no
había llegado a tragar e hizo un esfuerzo por no gritar. No le dio tiempo a
María para preguntarle si estaba bien antes de salir disparado. La chica
intentó levantarse y correr tras él, pero el pekinés le mordió los tobillos,
haciéndola caer sentada sobre el banco de madera.
—Perro
de... —murmuró, dándole un puntapié en una pierna.
La
cucaracha no se inmutó. Ni ladró, ni
chilló ni gimió. María esperaba que le dedicara al menos un gruñido, pero el
animal se limitó a mirarla, a clavarle sus ojos negros en los suyos. Y entonces
todo el cuerpo se le agarrotó; el cuello se le congeló y por más que quiso
—suponiendo que en aquel momento lo hubiese hecho— no pudo apartar la vista del
perro.
—Voy
a ver qué le pasa —dijo finalmente Carmelo, pero la chica ya no escuchaba.
***
—Creo que todavía no entendés que
acá hay que ser discreto —espetó Carmelo al abrir de un portazo la puerta del
baño del edificio principal. —¿No te das cuenta de que ya llamás suficie...?
—Te
tengo que contar algo —se atajó Gino, corriendo a cerrar la puerta que su amigo
había descuidado. —Algo que me olvidé
de decirte ayer y parece que es muy
importante.
Carmelo
lo miró con perplejidad, arqueando la ceja como era habitual, pero visiblemente
preocupado bajo la mata de rulos que el viento, el juego y ahora su mano le habían
revuelto.
—¿Qué?
—Esa
bruja, esas manchas... yo lo vi todo ya.
—¿A
qué te referís?
—Hay
un camino atrás de la propiedad de mi tía. El otro día fuimos ahí con la vecina
y nos encontramos con... con esa bruja, creo.
El
líder de los Gimnastas dejó escapar un resoplido y, pasándose otra mano por el
pelo, suspiró:
—Esa
bruja ni siquiera existe, Gino.
—¿Entonces
qué fue lo que vi? Una mujer con ojos saltones, la cara quemada... no, quemada
no, con manchas de nacimiento prácticamente en toda la cara. La vi, te juro que
la vi.
—Mirá,
Gino, está claro que toda nuestra situación es...
El
forastero gruñó y, en lugar de sujetarse la cabeza o cruzarse de brazos, se
acercó a su amigo y lo sacudió por los hombros como había hecho ya no recordaba
cuántas veces en lo que iba de sus vacaciones de inverno. Se había decidido
tácitamente que cuando alguno de los dos decidía abstraerse y negarse lo que
estaba frente a sus ojos no había mejor solución que aquella.
—No
estoy loco, o por lo menos no más que vos. Te digo que vi esa cosa de la que
hablaron tus amigos. La vi el domingo y la volví a ver hoy —miró a Carmelo a
los ojos, para que no rehuyera la mirada, y prosiguió: —Volví a ese camino que
está pasando la casa de mi tía, y la volví a encontrar, ¿y sabés cuándo? Después
de encontrarme con ese estúpido champiñón plateado.
Los
ojos del chico se abrieron como platos y de repente perdió el equilibrio. El
peso de Carmelo de repente quedó en las manos de Gino, que no pudieron
sostenerlo, y el corpulento líder cayó de espaldas al lavatorio.
—Sin
querer lo... —intentó continuar, pero se detuvo.
Dejó
de mirar a su amigo; contuvo la respiración y levantó el pie. Carmelo,
apoyándose en una de las canillas, acabó de incorporarse y avanzó hacia Gino.
Los dos adolescentes se quedaron mudos, observando el agujero que se había
hecho en la suela de la zapatilla —en el lugar exacto con el que, hacía no más
de unas pocas horas, había pisado un hongo.