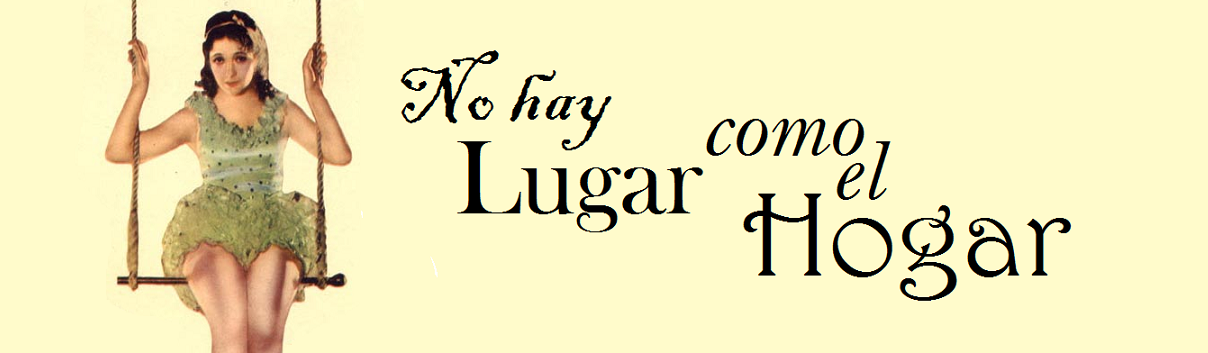El
ruido volvió como un golpe una vez atravesada la entrada del edificio del
gimnasio. Las puertas se abrieron y la música sucia, los gritos descompasados y las siluetas sacudiéndose con
violenta lujuria volvieron a hacerse presentes. Ni el más mínimo cambio en el
panorama. Gino se preguntó si, además de Gerónimo —cuya ebriedad ya era
innegable—, alguien más se había percatado de su partida —o de la de María.
Hizo una mueca de dolor al tiempo que llegaban a las gradas; más allá, música
que rompía tanto tímpanos como decencia posesionaba cuerpos. Y otros, claro,
posesionaban cuerpos por mano propia. En un extremo alejado, contra la pared
del bar donde había cenado, Finoli se besaba con alguna mujerzuela al tiempo
que la manoseaba con algo ajeno a la necesidad (y a la vez tan natural), algo que hizo que Gino tuviera que darse
la vuelta y dejar de mirar. María, por su parte, observó la escena limitándose
a suspirar y cubrirse un poco más con el chal invisible que la protegía aquella
noche —aquel pequeño, imaginario cobertor que la escudaba de todo eso que no
quería afrontar. A un par de pasos de distancia, un desconocido avanzaba sin resolución,
como queriendo más bien darse la vuelta y huir a un lugar mejor; aquel extraño la había hecho huir a un lugar mejor con
una serenata única, hacía minutos. Y hacía minutos casi lo había besado. Pero,
se dijo, ya no era un desconocido: se
repitió que había (oído) visto dentro
del alma de Gino Teri y que muy difícilmente pudiera decir que no lo conociese
en realidad. Se pregunto si él también lo había hecho, si sus pies dudaban de
seguir avanzando o correr a darse la vuelta y darle ese beso que el idiota de
Menichelli les había negado con un alarido —o quizá de irse con otra, la que había motorizado esa duda
que había sentido en el temblor de su voz en el último verso, una última línea
de poesía que, intuía, no había sido para ella. Era una sensación familiar,
tanto como la visión de Finoli arrinconando a besos a una chica, o la de su hermana
en condiciones similares —sólo la discreción del cubículo de un baño
diferenciándola. Se dijo, también, que no
importaba. Cerró la mente y los ojos y respiró la música: música sucia como
su alma, música que no era más que una descarga animal tallada en letras
lascivas y melodías monótonas. Abrazo la sensación de hogar que le transmitía, la posibilidad de sacarse todas sus culpas
con un baile que era más bien un ritual —de transpirar toda la vergüenza que
sentía dentro, aunque no fuese sino para sentir el cruel frío del sudor en el
momento en que osase detenerse.
En el momento en que María se detuvo a dar una inspiración a
consciencia, Gino se dio la vuelta y, tras dirigirle una mueca inexplicable,
volvió a mirar al frente, a aquella masa deforme y a la vez uniforme que se
abría hacia ellos.
***
De lo que ocurría en la cabeza del Gordo Chomsky nadie tenía demasiada idea. Algunos suponían —como
cualquiera podría hacerlo con un simple vistazo a su rostro más bien agrio y
oscuro— que era de la clase de persona que cultivaba cementerios indios bajo
los cimientos de su casa o que su definición de diversión era matar sims de las
más cruentas maneras. Se creía que su género musical predilecto era alguna
clase de death metal underground y que debía tocar o bien la guitarra o las
navajas. En efecto, todo el mundo hacía un mito de qué terribles e
inimaginables pensamientos se sucedían dentro de la retorcida mente del
adolescente cuyo nombre de pila nadie recordaba. Ciertas personas susurraban
entre pasillos de escuela que podría ser sadomasoquista. La triste realidad era
que Martín Chomsky escuchaba a Frank Sinatra y lloraba con Celine Dion. El
chico que todos afirmaban desconocer y al mismo tiempo se empeñaban en definir
era, básicamente el opuesto del supuesto. Podría decirse que se trataba de un
espejo. El Gordo era, sencillamente,
la clase de persona a la cual simplemente no se puede leer; era un diario
íntimo con cerrojo: sólo él poseía la llave y sus secretos; el resto del mundo
proyectaba en él —bajo el resguardo de apuntalar características ajenas— los
suyos.
Todo caso tiene su contrario y aquél era Serafino Halperín
Donghi. Finoli, para los amigos —y las chicas también—, no aparentaba ser más de
lo que en realidad era: un ganador. En términos de mujeres y deportes no tenía
competición —y en lo que a sesos respectaba, podría decirse que no se
interesaba demasiado por aquel sector. No había nada demasiado humano o
sensible bajo la imagen que el joven proyectaba a sus pares y comentaban los
padres. Era el arquetipo de adolescente en su gloria o, más bien, la cima que
el adolescente tipo buscaría alcanzar: total desapego por la responsabilidad,
éxito en conseguir a la chica de sus fantasías cada fin de semana y la mitad de
las materias en diciembre cada año. Tenía el mundo en las manos y, cosa
peligrosa tanto para él como para el resto, lo
sabía. Si había algo detrás de su imponente físico y su atrayente
personalidad, se escondía bajo sus ojos, grises como el mausoleo en el cual
había encerrado todo sentimiento humano; por lo pronto, en su cuerpo latía una
vitalidad no muy alejada de la de un animal.
Cuando la carpeta con las canciones disponibles para
interpretar en karaoke le llegó, el primero la sintió como la posibilidad de
revelar su alma en canción y, durante un instante eterno, sus manos temblaron
en buscar un título particular antes de pasarlo, ahogando un suspiro y
ahorcando una idea. El segundo simplemente sintió en su mano algo que no le
producía placer tocar y lo despachó sin mirarlo.
***
Ninguno de los Gimnastas ni sus allegados cantó en público
aquella velada. El grupo, heterogéneo al menos por esa noche, lentamente fue
rezagándose de la celebración y acurrucándose en un rincón alejado del bar.
Hacia las cuatro de la mañana, incluso Finoli estaba allí, manteniéndose firme
gracias a un apoyo de espalda con espalda con su líder; Paula dormitaba con el
hombro de Gero por almohada; María observaba un punto fijo por la ventana
mientras Chomsky miraba en todas y ninguna dirección; Gino, por su parte, miraba
el menú que tenía delante. Se preguntó si la cocina habría cerrado ya y se respondió
que sí, que lo único que a esas alturas les servirían sería cerveza. Aquello lo
llevó a inquirir con ojos silenciosos los rostros abatidos de sus
con-comensales, preguntándose si tendrían documentos falsos o los dueños
simplemente hacían la vista (obesa)
gorda durante celebraciones como aquellas. Dirigió una mirada hacia el
exterior, donde la gente se reunía en un círculo de risas y aplausos en torno a
un escenario improvisado en mitad de la pista de baile. Una tarima con un
monitorcito en el que se proyectaban las letras y un micrófono cuyo cable se
extendía hasta lugares desconocidos. El ruido era incluso más ensordecedor que
la música de horas antes. El coro de borrachos era tanto más fuerte que las
serenatas a la lujuria. De aquella turba de gente enfiestada y de razón
perdida, sólo una pequeña parte podía llegar a ser mayor de edad —no obstante,
no había persona alguna sin una botella o, en su defecto, un vaso a medio
tomar.
Descubrió a Carmelo viéndolo con una mirada que no podía
evitar ser compungida, como si el alcohol que seguramente había bebido hasta no
poder pagarlo le hubiese desfigurado sus facciones, destruyendo aquella
expresión suya de profunda confianza, seguridad y altivez. Donde hasta aquella
tarde se había encontrado su sonrisa de suficiencia (¿astucia, quizá?), se encontraba ahora una de extremo pesar. Gino
no pudo evitar pensar que su amigo se veía como un animal herido y que aquella
faceta no la había visto siquiera luego del regreso a la estación. La luna
proyectaba algo de luz, produciéndole un extraño brillo en el rostro. A aquella
luz tenue, casi tímida, descubrió que Carmelo tenía una suerte de barba
incipiente —o al menos un par de pelos aquí y allá, distribuidos en forma
dispar a lo largo de la barbilla y queriendo abalanzarse sobre sus patillas— y
ojos marrones, un tanto comunes pero no por eso menos profundos. En aquel
momento, la profundidad que le devolvían no parecía acabar. Era el pesar de una
desesperación que no acaba de comprenderse o sopesarse. Sintió la necesidad de
preguntarle qué le ocurría, de reprocharle que la expresión que observaba desde
el otro lado de la mesa no le era familiar y —con el pensamiento perdido de que
era un caso extrañamente familiar al cambio que María había demostrado en la
pista— que quizá había bebido demasiado. No alcanzó a articular palabra: el
peso del lunes había caído sobre todos, y en él en particular con el bagaje
extra de todos los misterios y preguntas que habían quedado pendientes y en
puja permanente desde el sábado, como heridas violentamente abiertas a fuerza
de un cuchillo que no podía estar hecho de otra cosa que mentiras. Una idea
perdida, no obstante, lo tomó desprevenido: que no quería irse de allí. La
interrogó, preguntándole si era para cerrar asuntos pendientes o para (no tengo a nadie en casa) mantenerlos
actualizados. La duda se tradujo en forma instantánea a sus facciones, haciendo
espejo a la expresión de su amigo e, intuyó, a la de todos los allí presentes.
Gerónimo se despertó de repente y abrió los ojos como platos.
Antes de que nadie pudiese atajarse, devolvió la pizza que había cenado,
primero sobre la mesa y luego sobre el piso. Retorciéndose en arcadas su
almohada, Paula perdió su apoyo y estuvo a punto de caer sobre el revoltijo de
mozzarella, salsa de tomate y alcohol al que todos estaban aún intentando
reaccionar.
—¡Hijo de puta! —chilló Finoli, levantándose de la mesa y
dejando a Carmelo sin equilibrio y sin más alternativa de apoyo que la mesa y,
concretamente, la cena y bebida de su protegido. Profirió un gutural grito de
asco e imitó a su amigo, huyendo del lugar.
María volvió en sí con un sobresalto y un gritito de asco que
desfiguró su rostro al levantarse. Chomsky se alejó sin emitir sonido y Gino no
pudo evitar acercarse a Gero para comprobar si estaba bien.
El ambiente ya había comenzado a tomar un olor (sencillamente nauseabundo) más allá de lo putrefacto obligándolo a
taparse la boca y la nariz al aproximarse. El chico seguía devolviendo la cena,
su cuerpo contorsionándose con las arcadas y lágrimas recorriéndole la cara
como riachuelos. Cada tanto dejaba oír un ruidoso sorber de mocos y un suspiro asfixiado.
Gino se limitó a revolver el cabello de Gero, duro y pegajoso con gel, al tiempo que le murmuraba:
—¿Muy mal?
Obtuvo un ruido (burbujeante)
gutural en respuesta y se volteó hacia Carmelo, buscando ayuda o al menos
consejo. Su amigo le devolvió una expresión que rondaba entre el asco, la
resignación y la decepción. El líder de los Gimnastas miró en derredor
detenidamente, trazando un plan al tiempo que calculaba las contingencias con
la mayor precisión posible. El bar estaba desierto excepto por el grupo.
Carmelo avanzó hasta apartar a Gino y tomó al hijo de los Menichelli por los
cabellos, levantándole la cara y tendiéndola a pocos metros de la suya. Estaba
más demacrado de lo que su amigo había supuesto. Hilos de moco se perdían en su
boca, donde trazas de la pizza que había comido horas antes se pegaban en forma
pastosa y húmeda; sus ojos verdes se ramificaban rojos y su expresión en
general era la de un enfermo terminal.
—Lo llevo a lavarse la cara y nos encontramos en la puerta,
antes de que Claudio vea lo que hizo este tarado —ordenó Carmelo, sin despegar
los ojos del estropicio de joven que tenía delante.
Los Gimnastas se miraron entre sí y asintieron en silencio.
Gino asumió que Claudio era el dueño o al menos el dependiente del bar y se
dispuso a recoger sus cosas. Los demás lo imitaron al tiempo que su amigo se
llevaba a Gerónimo casi a rastras. No hubo quejas ni a nadie se le cruzó
siquiera la idea de rechistar.
***
Un chorro de agua fría se llevaba los rastros del vómito y el
gel de más con los que Gero aún cargaba. Carmelo lo observaba desde el otro
lado del baño, con ojos ausentes y su mente ida en un viaje que comenzaba en
los mechones mojados intentando incorporarse en rulos de su amigo y acababa en
cavilaciones oscuras, pensamientos profundos que, tres días atrás, no se
hubiese creído capaz de poseer. Hacía tres días era viernes, el último día de
clases, y se lo había pasado gritando y riendo como si fuese el fin del mundo,
disfrutando de cada segundo, sintiendo la gracia de cada instante picando en
todo el cuerpo. Le había sacado el jugo a cada momento de su vida desde que
alcanzaba a recordar, pero aquel avance marchoso, aquella vida sin preocupaciones
ni pedal de freno, se había detenido el sábado alrededor de las diez,
quemándole el vientre y la garganta en nudos que lo carcomían: nudos de
indecible angustia que lo consumían en algo que se encontraba más allá de dudas.
Dudas eran lo más terrible a lo que
había tenido que enfrentarse en su vida hasta aquel momento; no tenía palabras
para describir qué era lo que le sucedía o qué era aquello tan terrible que
había querido espantar en la pista de baile, haciendo, más que la vista, la
mente gorda para ignorarlo. Algo dentro suyo le dijo que Gerónimo estaba,
incluso con los efectos secundarios de la borrachera aún saliendo de su boca,
mejor que él —lo que sea que estuviese infectando su sistema, lo estaba sacando
fuera. Sintió asco de sí y de él y no pudo evitar que se trasluciera en una
mueca de desprecio. El espejo del baño se la devolvió y tuvo que borrarla,
avergonzado. Le dirigió una disculpa con los ojos a Gero mientras cerraba la
canilla. El chico procedió tan torpemente a secarse la cara que acabó por
ayudarlo. Entonces una idea se le cruzó.
—Estás tan hecho bolsa que mañana no te vas a acordar nada,
¿no? —un ruido gutural y apagado en respuesta. —Supuse. ¿Te puedo contar algo?
Que quede entre tu pedo y yo, eso sí.
Tomó un poco más de papel para secarlo, sintiéndose casi como
un padre que le cambia el pañal a su bebé. Se dijo que era, más o menos, el
caso. Finoli no estaba muy lejos de la realidad cuando lo definía como desastre de adolescente. No era más que
un inepto que muy difícilmente podría adaptarse, incluso con la tutela del
líder de los Gimnastas. No obstante, algo en aquel muchacho gritaba auxilio y
no podía evitar responder, aún creyendo que su salvavidas no le alcanzaba y
podrían llegar a hundirse ambos.
—Creo que estoy en peligro de muerte —prosiguió, limpiándole
la baba de la boca a su amigo—, o en algo parecido. ¿Te acordás de Gino? Ayer,
bah, anteayer encontramos una plantación de hongos plateados en el fondo de un
congelador, debajo de un cargamento de helados suizos o alemanes o de nosédónde en una estación de servicio
abandonada y aparentemente saqueada. Y lo más divertido es que lo que la saqueó
sabe que alguien estuvo ahí, porque esta tarde volvimos y esos hongos ya no
estaban. Encontré una gorra. Y Gino encontró una plantación igual en el jardín
de su tía. Así que, básicamente, estamos jodidos, bien jodidos. Y lo que sea, o
quien sea, que los haya puesto ahí y recuperado, debe saber que fuimos nosotros
los que lo encontramos. Y no tengo ni la más pálida idea de qué podemos hacer
ni a quién recurrir.
Gero despidió unos vocablos ininteligibles que Carmelo optó
por ignorar.
—Claro que podría decírselo a los chicos, pero los estaría
involucrando y quiero que se mantengan al margen. Sea lo que sea en lo que nos
metimos, no quiero que nadie más corra peligro. Puede ser una boludez, y espero que lo sea, le pido a Dios y a todos
los santos que no sea nada, que nadie nos vaya a perseguir, pero no puedo
ignorar que vi un champiñón del tamaño de mi puño brillando como un diamante al
lado del motor de un congelador.
El líder de los Gimnastas dejó escapar un suspiro que se
prolongó en el tiempo, en una duración que no se detuvo a calcular. Fue la
expresión de un alivio que había deseado gritar desde el primer momento en que
sus ojos se posaron en los hongos que no lo dejaban dormir, una visión que
había hecho que el alma le cayera a los pies, que había causado un efecto de
caída que nunca había sentido antes. Ayudando a su protegido a salir del baño y
dirigirse a la puerta del Club Atlético Franco Víctor, se preguntó si aquello
que había sentido no habría sido su vida sin preocupaciones caer a un vacío del
cual no podría ser recuperada jamás, si su alma estaba pagando el precio por
una existencia sin reparos y debía ahora afrontar una especie de purgatorio.
Al alcanzar a sus amigos, se dijo que no dudaría en entregar
su propia vida si la sombra que lo atormentaba osaba cernirse sobre ellos.
***
Las calles de Franco Víctor en la noche eran casi
indistinguibles de las de la hora de la siesta. El silencio era sepulcral y el
aire se movía con parsimonia, acompañando el paso de los que se aventuraban en
el asfalto. Sólo la luz de la luna podía hacerles advertir a los Gimnastas y
sus invitados que eran cerca de las cinco.
Avanzaban de a grupos, recorriendo el pueblo y dejando a cada
cual en su hogar. Los hermanos Halperín Donghi ya debían estar durmiendo o al
menos compartiendo sus historias de éxito. Chomsky había desaparecido entre dos
callejuelas, con un gesto y un saludo mudo. Por entonces, Carmelo avanzaba a la
cabeza, manejando a Gerónimo como si fuese su títere; Gino y María compartían
la fila de atrás, sin quebrar el silencio que envolvía lo que aún quedaba de velada.
Sólo el hijo de los Menichelli osaba gritar, aunque fueran frases inconexas
dedicadas a la oscuridad misma que los rodeaba. Carmelo avanzaba jovialmente,
desconcertando a su amigo unos pasos más atrás. María repetía la melodía que
horas antes le había sido dedicada, alternando cantantes; uno era un santo, el
otro un imbécil.
—¿Vas a poder llegar a tu cama? —le preguntó Carmelo a
Gerónimo en el umbral de la opulenta casa de los Menichelli.
El muchacho respondió con un eructo.
—Voy a tomar eso como un sí.
Lo observaron abrir con dificultad la puerta y luego
desvanecerse en las profundidades de su hogar, con uno o dos ruidos de choques
de su cuerpo contra una pared.
Reemprendieron el paso, con destino a la casa de María, ya en
sumo silencio. Carmelo respiró el aire puro, sintiendo al oxígeno llegar hasta
cada fibra de su ser libre de las ataduras del secreto. Claro que sólo había
sido revelado a un borracho, pero aquello era un comienzo. Se preguntó si una
vez que la locura terminase podría contárselo todo a sus amigos. Se dijo que
tal vez sí, y que tal vez aquello se
vería sobre la marcha, una vez supieran qué hacer sobre lo que habían visto —o
al menos dilucidar qué era lo que
habían visto. ¿Se trataría de alguna especie de hongo en particular, una ya
analizada en profundidad? ¿Hallarían una explicación puntual de qué hacía allí?
¿Crecía en lugares como el que lo habían encontrado?
Sus pupilas se agrandaron y sus ojos parecieron querer salir
corriendo. Una idea se le cruzó: que quizá quien (o lo que) hubiese puesto los hongos en primer lugar no fuese el
mismo que los había trasladado. Y aquello lo llevó a que quizá se había
pretendido que lo hubiesen visto. Las ideas comenzaron a surgir y chocarse
entre ellas, intentando configurarse en palabras inteligibles. Frases se
mezclaban entre sí en su mente, sin una lógica calculable. ¿Y si los helados en
el congelador no habían sido ordenados a propósito para que los encontrasen,
sino que un primer buscador lo había pasado por alto? ¿O tal vez nada había
revuelto la estación, sino que había sido una puesta en escena destinada a que
siguiesen la voluntad de alguna clase de mente maestra criminal?
María le tocó el hombro, arrancándolo de cuajo de sus
cavilaciones para saludarlo con un beso en la mejilla. El muchacho, atontado,
no atinó más que a decirle buenas noches mientras la muchacha se alejaba. La
chica, habiendo abierto ya la puerta y justo antes de desaparecer tras ella, se
volvió y le dirigió una mirada extraña al amigo de su líder. Carmelo miró hacia
atrás y descubrió a su amigo tocándose los labios como si no pudiese creer que
aún los conservase. Le dedicó una sonrisa y esperó hasta que el chico se
hubiese ubicado a su lado para reemprender el paso.
—Te felicito —le dijo, risueño.
—Gracias, supongo —replicó Gino, aún sin acabar de creerse
que había recibido su primer beso. No había sentido el contacto de la lengua de
María, pero el simple roce de sus labios con los de ella ya era más que
suficiente para hacerlo sentir que caminaba como suspendido en el aire, flotando
más allá de todo territorio conocido. —Creo que viví más en este fin de semana
que en lo que va de toda mi vida.
—Mi vida no es tan triste, pero admito que fue toda una
aventura —fue la respuesta de su amigo. —¿Qué vamos a hacer con eso que vimos?
—Ni idea. Por ahora sólo quiero tirarme en una cama y dormir
hasta que sea hora de irme.
—¿Te volvés a tu casa al final?
—Supongo que sí, ahí voy a poder pensar más tranquilo en qué
podemos hacer.
—¿Cómo puedo saber que no te vas a escapar de todo esto y me
vas a abandonar con ese hongo plateado?
Gino se detuvo. Habían llegado a la casa de Carmelo.
—Porque mi tía está involucrada y porque supongo que no me
causaría gracia que te maten.
—¡Oh, eso fue casi dulce!
—Hasta ahí me llega la dulzura.
—Sabés que el piquete puede seguir hasta el próximo fin de
semana, ¿no? —comentó Carmelo mientras buscaba su llave.
—¿Vos decís que van a seguir molestando mañana también? —Gino
se cruzó de brazos y se apoyó contra la fachada de la casa contigua, frente a
la cual unas reposeras abandonadas seguían haciendo guardia.
—Toda la semana, mínimo.
No creo que esa gente tenga nada mejor ni más interesante qué hacer —replicó
Carmelo con severidad al tiempo que hacía crujir la cerradura con la mayor delicadeza
posible. —Después de todo, son piqueteros.
Gino, sin encontrar respuesta al comentario de su amigo, se
encogió de hombros. Parte de él quería que aquellos indecentes siguiesen ahí —una parte que aún no estaba lista para
abandonar su aventura ni mucho menos dispuesta a ahcerlo: una parte que no
quería volver a la vida sin vida que era la semana y le ardía como las llamas
que deseaba que se interpusieran en su camino.
En el instante previo a que la puerta se cerrase, soltó, a un
volumen claro pero lo suficientemente bajo como para no despertar a la casa
dormida:
—¡Ey! Tu celular, ¿me lo pasás?
Carmelo lo miró, contrariado, desde detrás de la puerta
entreabierta. Finalmente salió nuevamente, sosteniéndola con una mano y usando
la otra para despeinarse y pensar. Recitó el número como siempre: la
característica, el cinco, y el resto de los números en series de dos dígitos.
Gino anotó con la rapidez de un mecanógrafo numérico maestro.
—Voy a investigar en casa. Si llego a encontrar algo útil, te
aviso.
—Dale.
El líder de los Gimnastas le sonrió y se volvió. Su amigo
miró la pantalla del móvil y cómo, inconscientemente, lo había agendado.
—Nos vemos, Carme —le dijo Gino entre risas a la puerta que
se cerraba, una que se abrió de repente, dejando escapar un puño dirigido a su
hombro.
—Chau —se oyó mascullar antes de que un chasquido anunciara
que el número ciento veintisiete de Amenábar se cerraba hasta nuevo aviso.
***
Sus pies arrastraron una piedra. La piedra arrastró a otra y,
en una suerte de efecto dominó propiciado por su propia insistencia en revolver
la grava suelta bajo sus zapatillas gastadas, una tanto más grande saltó. Con
una sonrisa, comenzó a patearla, la luna enseñándole el camino que ambos debían
seguir. Eventualmente, su propia torpeza lo traicionó: la roca saltó con más
impulso del pretendido, en una dirección que no era la planeada, entrando en
contacto con el capó de un auto en un impacto que no era deseado. Fue con el
ruido de piedra chocando con metal que se percató del pequeño detalle de que
había olvidado algo. Sus ojos se abrieron como platos y sintió un vacío en el
estómago. La bicicleta seguía aparcada en el club, con su bolso haciéndole
compañía en la oscuridad. Se maldijo con un grito desgarrador que lo llevó a
tirarse de los cabellos, empapados en sudor. Miró en todas direcciones, como si
en las sombras a su alrededor acechase alguna salida fácil, alguna alternativa
que no le significase recorrer casi tres kilómetros de regreso a Franco Víctor.
Entre todos esos gestos que surgen maquinalmente mientras uno piensa con
desesperación, su mano golpeó algo en el bolsillo de sus jeans. El móvil. Sus
manos temblaron hasta que consiguió sacarlo y sus dedos se movieron
automáticamente en un mensaje de auxilio. Sólo tras enviarlo se percató del
hecho de que eran pasadas las cinco y que el timbre del mensaje muy
posiblemente alcanzaría a despertar a su (tal
vez único) amigo. Se encogió de hombros, disculpándose con un interlocutor
invisible y, resignado, reemprendió el paso y sus pensamientos. Su mente volvió
a las nubes de luz que opacaban la oscuridad circundante —el beso—, como un relámpago de buenaventura en el desastre de
confusiones y misterios en que hasta entonces se había convertido su fin de
semana. Claro que aquella unión de labios —que en su cabeza se repetía cual
imagen celestial— no había sido dada estrictamente
en el fin de semana. Era la madrugada del lunes y en menos de tres horas que
separaban el domingo continuado de un ambiguo mañana debía decidir qué hacer. ¿Volver a casa, con su hermana, la
tía Marta y el resto de su familia, donde no haría más que enviciarse frente a
una pantalla, sin amigos con los que disfrutar de la (noche) tarde? Mientras otra adorable semana se sucediese, no podría
dejar de pensar en un champiñón plateado mutante, una figura misteriosa y
quemada, una amistad que había sido
olvidad a riesgo de despertar (el punto)
sentimientos impíos, su ¡primer! beso
y la implicación de su tía en todo aquello. Serían unas vacaciones increíbles,
de eso no le cabía duda alguna —así como tampoco del hecho de que estaba en él
decidir su destino. Nada le impedía pedir quedarse el resto de las vacaciones,
o al menos una semana más. Y aquello lo puso en conexión con un recuerdo ante
el cual no se había tropezado desde que había llegado a la fiesta: la pelea.
¿Lo aceptaría su tía tras el despotricar cantado de hacía unas horas? No
alcanzó a recordar la última vez que se había quedado más de un fin de semana.
Ya puestos, ¿lo había hecho alguna vez?
Su mente fue lentamente perdiéndose en cavilaciones, la
imagen de aquel beso imprevisto perdiéndose en una niebla, como atraído hacia
las sombras. Había salido de la nada y se sumergía en la nada. María había virado
casi imperceptiblemente hacia su casa y, justo antes de acabar de voltearse, lo
había mirado a los ojos. Una especie de puente se había formado entre ellos. Un
riachuelo se formó entre el océano grisáceo, centelleante a la luz de la luna,
y su humilde mar color ámbar, tan imperceptible como común. Una corriente
invisible los había unido —Gino había sentido el tocar de dos almas en la unión
de sus labios. Y al instante siguiente, la chica se había desvanecido en la
noche, sin mayores explicaciones que una mueca de picardía, expresión de un
vicio satisfecho.
Entonces no había alcanzado a articular palabra, pero aún
casi una hora después, a metros del portón de madera que rezaba “El Aragón”, tampoco se le ocurría cosa
alguna que replicar al beso de María; sus ideas aún intentabas organizarse,
encontrar alguna clase de orden en el caos que se estaba extendiendo por toda
su mente, catalogable sólo como “mañana”.
Cuando la noche diese paso al día, una verdad debía aclararse. ¿Se iría o se
quedaría? ¿Cómo reaccionaría su familia si decidiese hospedarse en casa de la
Tía Emma durante... las vacaciones?
¿Lo dejaría quedarse su tía?
El portón se cerró con un chirrido y un ternero o dos
levantaron la cabeza en un reflejo que no tardó en decaer. Casi se respiraba la
paz que emanaba Franco Víctor una vez que la quietud volvía a dominar la
negrura. Sus pasos, ahogados por el pasto, se encaminaron a la casa. El mar de
cables se apartaba de sus pies en la oscuridad. Llegó a la puerta sin mayores
problemas, excepto, claro, por el sobresalto de su vida que tuvo cuando una
mano le tocó el hombro. Un grito ahogado y un voltearse aterrorizado. A sus
espaldas se encontraba Valentina, con la chaqueta de Animal World sobre lo que
Gino deduzco debían ser sus mejores prendas, tanto menos llamativas que las de
María. Tenía los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la
decepción y la ira, sus ojos clavados en los suyos y una mueca de desprecio que
no podía esperar para abrirse en palabras acusadoras.
—¿Dónde estabas? —soltó finalmente, como un escupitajo, sus
labios apretados en rabia moviéndose apenas.
—En... —Gino titubeó. ¿Conocía Valentina Franco Víctor? ¿Qué
explicación había dado su tía por su ausencia?
—Por lo menos tené la decencia de decirme dónde estuviste —la
chica negaba con la cabeza, anticipando cualquier excusa y desmintiéndola en su
mente antes de que su amigo tuviese la ocasión de decirla en voz alta. —Te
esperé. Te esperé como una idiota horas, ¡horas!
Ni un mensaje, nada. Te mandaste a mudar sin dar explicación. ¿Adónde
estuviste? ¿No te das cuenta que me preocupo por vos?
Gino no supo qué responder. Ella tenía toda la razón, pero él
no sabía si hablar. Se preguntó si replicar no sería arrojar más leña al fuego,
y la fogata que tenía frente a sí no parecía tener intenciones de flaquear
hasta haberlo quemado. Valentina avanzó unos pasos que hicieron de su distancia
una respiración.
—Emma no me dijo nada, absolutamente nada. Cenamos en
silencio, con la radio encendida para no sentir el vacío de una conversación
que debió haber estado ahí. Yo entiendo que tu tía no quiera hablar, ella nunca fue una persona comunicativa a
menos que tuviera algo que quisiera
contar, pero vos... de vos esperaba algo, yo que sé, una nota capaz.
Se interrumpió y bajó la mirada al suelo, reordenando sus
ideas para lo que parecía ser el alegato final.
—¿Es por eso que vimos en el camino? ¿Tiene algo que ver? —se
lo quedó mirando unos instantes, aquel turquesa grisáceo buceando en los irises
de su amigo. —No me digas que lo fuiste a buscar, ¡no me digas que volviste ahí
solo!
Su voz comenzó a temblar y tuvo que ahogar sus palabras para
no romper en un colapso nervioso o, peor, en lágrimas. Un momento decisivo se
había formado para Gino: aceptar el salvavidas que ella misma le había arrojado,
o contar todo. ¿Podía confiar en ella? ¿Le creería? Entonces algo centelleó,
algo que iba más allá del punto y
revestía su esencia impura: ¿quería implicarla?, ¿podía ser tan egoísta de
arrastrarla a algo que ni siquiera él entendía y hacer peligrar su vida? No se
atrevía. Mejor sería sufrir un sermón y una bofetada.
—Sí —replicó Gino finalmente, en el tono más firme y seguro
que pudo formar, intentando no recordarse lo mal mentiroso que era y que de ahí
en adelante debería mejorar su inexistente habilidad. —Quería saber qué fue eso
que vimos. Quería... quería saber qué fue lo que nos distanció.
El rostro de la joven cambió en un instante. Una expresión de
incertidumbre y de sorpresa se formó entre los mechones rizados que un viento
pasante le sacudía.
—¿No te acordás —empezó, quebrando la distancia sin despegar
los ojos de su amigo, intentando escrutarlos por una respuesta o un engaño que
no atinó a hallar— que fue esto?
Y allí fue cómo Gino Teri obtuvo su segundo primer beso y el
mundo que había conseguido armar se rompió como una torre de jenga presionada
más allá de sus límites. Aquel beso no fue tanto más largo ni más profundo que
el que había sentido apenas una hora antes, pero tuvo un sabor conocido que no
había percibido en el anterior. Un torrente innominado y a la vez familiar le
invadió el cuerpo, como una energía desconocida que fluía en recuerdos rotos esforzándose
por enfocarse en una imagen concreta. No obstante, no pudo alejarse de ella,
sino rodearla con sus brazos. Había algo de sorpresa y algo de habitual en
aquel beso. El leviatán que guardaba su memoria se levantaba con cada instante
que sus labios permanecían unidos. Y, tan repentinamente como empezó, terminó.
Valentina se desprendió y, con una expresión indescifrable, le dio una
cachetada a consciencia.
—No vuelvas a hacer estupideces —fue lo último que la chica
dijo antes de perderse en las sombras, dejando a Gino perplejo y acariciándose
con una mano los labios y la otra la mejilla, ya roja, donde Valentina había
atacado.
Se mantuvo quieto por unos momentos, recalculando qué acababa
de ocurrirle y cómo incluirlo en el plano de supuestos sobre los secretos que
se habían ido presentando a lo largo del fin de semana. ¿Podía haber sido un
simple beso causa de la ruptura de una amistad? No pudo evitar preguntarse, en
su camino inconsciente a un tronco junto al cerco de los terneros, quién lo había
dado. Se respondió a sí mismo, con una sonrisa, que cabían dudas de que había
sido ella. Al sentarse, echó una mirada a la casa de los Pérez, envuelta en lo
que quedaba de noche. Valentina ya era una mujer, y él no más que un niño —un niño
que ahora, (¿entre dos mujeres?)
arrojado a un destino incierto, debía decidir y crecer, hacerse cargo y asumir
su rol en el desastre inminente. Se dijo que la respuesta al interrogante que
refulgía como una barricada de ruedas en llamas, con la palabra mañana elevando su humo hasta el cielo
aún estrellado, era terrible, pero también inevitable.
Se levantó, mareado por el impulso y por el miedo de
equivocarse. Una elección empezaba a tomar forma, pero lo mejor, decidió, sería
pedir consejo a la almohada. Emprendió el paso, tocándose los labios cada
tanto, alternando la persona en quien pensaba y preguntándose porqué. No pudo
evitar sentir su autoestima un poco más alta y reír ante un pensamiento (galán) tonto. En el momento en que
aquella idea atravesó su mente, su pie izquierdo tropezó con uno de los cables
que Animal World había dejado allí, como una trampa para el incauto o el torpe.
Comprobó que algo de rocío ya había pintado el pasto y, con esfuerzo, acabó por
incorporarse. Las partes de su camisa que no se habían manchado con bebidas
ajenas estaban ahora, o bien cubiertas por el pasto o mojadas. Sólo cuando hubo
acabado de despotricar por el lamentable estado de su ropa, en el volumen más
rabioso y moderado posible, se dio cuenta de que tenía frente a sí al ternero
moribundo. Y que éste había, finalmente, muerto. El vació en el estómago lo
propulsó hacia delante, lo obligó a arrodillarse y acabar de ensuciarse los jeans.
Jamás había aprendido nada sobre agricultura, mucho menos sobre ganadería, pero
sabía que algo estaba muerto cuando algo dejaba de respirar. Se maldijo por no
saber cómo tomar el pulso, pero por entonces ya no le cabían demasiadas dudas.
El resto de los animales se habían alejado, como dejando al ternero en paz en
sus últimos momentos. La idea de que no había hecho nada por evitarlo y el
martirio posterior no alcanzaron a formarse. El odio a sí mismo contenido en un
reflejo del animal muerto no alcanzó a consumarse. Podría decirse que su
corazón se detuvo, su alma le cayó a los pies —embarrándose en porquería— y su
cerebro se tildó en una imagen imposible. El primer rayo de sol matutino estaba
haciendo destellar algo entre los dientes del ternero. No tuvo que acercarse
más para comprobar que, loquefueraquefueseaquello,
era de un inconfundible color plateado.