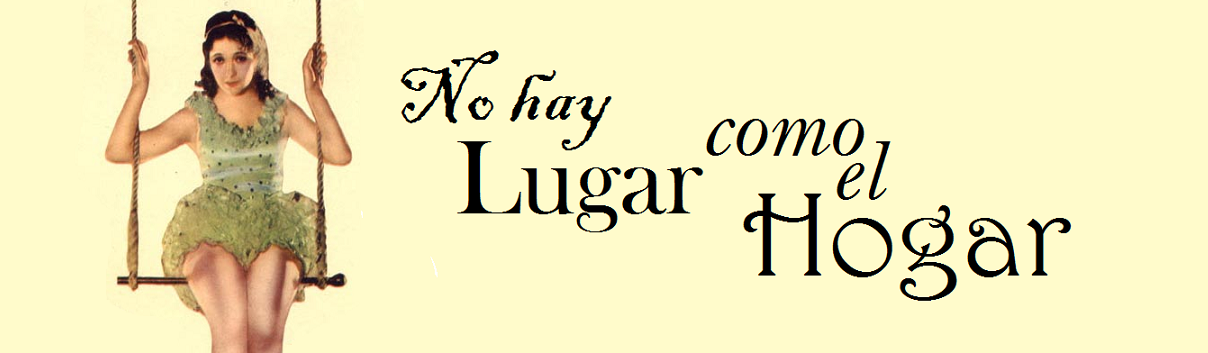Wait a minute
Pasado el arco, pasada la primera impresión, Franco Víctor se abrió ante Gino como un pequeño cosmos de bullicio y vitalidad. Los campos cercados que habían vigilado su avance en la ruta y ahorcado su ingreso por el camino de entrada, ahora se abrían, rodeando al pueblo en un abrazo extraño y grotesco. El camino de tierra que se había desprendido de la ruta daba paso a un empedrado sucio que, sin embargo, daba la impresión de haber estado limpio e incluso reluciente no hacía mucho. Una variedad de edificios, casas, negocios y solares vacíos se extendían hasta fundirse con el paisaje monótono del trigal. En las veredas, una sucesión (desfile) de niños, adultos y ancianos—no había adolescente alguno a la vista— se dirigían a sus destinos con gracia, sin preocupaciones ni apuro—en su mundo, y sin embargo en comunión con el todo, así los veía Gino. Una chica de unos siete años corría, risueña, y su cabello ondeaba al viento; si no hubiese estado tan anonadado, hubiese dicho que, más bien, era el viento mismo que ondeaba en la cabecita de la niña. Entonces—para cuando la chica ya hubo cruzado a la cuadra siguiente— se percató de que el aire ya no venía acompañado de la polvareda y estaba más calmo, incluso, que antes de que el vendaval comenzase.
—Respirá un poco de pureza, chico de ciudad —comentó Carmelo.
—No soy un… —empezó, pero antes de que pudiera terminar la frase, su amigo ya tenía la mano en la manija de la ventanilla.
El aire helado se abalanzó dentro como una avalancha invisible (penetrante) y atronadora, quemándoles la cara. Fue un impacto fresco que se desvaneció al instante, el frío
mezclándose con la tibieza que reinaba en la cabina. Sin embargo, sin que se dieran cuenta, respiraron nubes de vapor por unos momentos; de lo que sí se dio cuenta Gino era que había dado un respingo ante la entrada de la masa de aire frío, y se había hecho daño en el hombro malo (otra vez.)
El señor Della Robbia giró a la izquierda pasada la primera manzana. Se percató de que no eran cuadradas, sino más bien rectangulares; anchas a lo largo del pueblo, pero se hacían cortas hacia dentro. La calle por la que transitaban, por otro lado, debía ser la principal, pues era tan amplia como la carretera que acababan de dejar. Gino calculó que no podían ser más de siete cuadras más allá de donde se encontraban para que el pueblo terminase. La camioneta se detuvo frente a la segunda casa, y las trabas de las puertas subieron. Abrió la portezuela, y tras él bajó Carmelo; el empedrado golpeó sus zapatillas, y dejó escapar un suspiro de polvo.
Al subir a la vereda, notó a una pareja de ancianos que los observaban detenidamente, con la cautela y la alerta de la vejez en los ojos—y la desconfianza pintada fluorescente en cada gesto. Desde sus reposeras, frente a la casa contigua, demandaban una presentación. Con un sonoro portazo, Pablo Della Robbia anunció su llegada, y la pareja se relajó. Los saludó distraídamente y procedió a buscar algo dentro de la torre que había construido en la plataforma de carga. Su hijo se adelantó y, tras echar una sonrisa de complicidad a su amigo, se acercó a los ancianos.
—Don Luis, ‘Ña Graciela, este es un amigo mío, Gino —presentó, y su amigo saludó a la pareja con timidez. El hombre, robusto y enorme, lo miró con desconfianza desde detrás de unas pobladas cejas grises. La mujer, por el contrario pequeña y consumida en su vejez, lo miraba con una expresión estúpida y vacía, como si no estuviera segura de que estuviera viendo, sólo de que había algo curioso allí. —Se queda a cenar y por la tarde parte,
—¿Un viajero? —soltó Doña Graciela, con una voz tan aguda y descascarada que hizo estremecer a Gino.
—Como sea, bienvenido a Franco Víctor, pibe —sentenció Don Luis, extendiéndole la mano en el primer gesto amable desde su aparición. La tomó, y se sorprendió ante la fuerza que aún resplandecía dentro de aquel hombre. Así, de cerca, pudo observar que algunos de sus cabellos no habían encanecido, y aún brillaban al sol.
—Paradentro —anunció el señor Della Robbia en una sola palabra. Tenía una bolsa con pasta bajo el brazo, y en el semblante un gesto de impaciencia idéntico al de su hijo.
—¿Ravioles? —inquirió, curiosa, Doña Graciela, en aquel tono agudo y desafinado que seguía sobresaltando a Gino.
—Ñoquis, Graciela —replicó el señor Della Robbia mientras abría la puerta de su casa.
—Un día de estos nos podrías traer un poco de ese lugar en Tristecia —comentó Don Luis con picardía.
—Un día de estos me podría pagar, Luisito —respondió en un suspiro Pablo Della Robbia. —Un día de estos.
Al cerrarse la puerta, se ahogaron las risas y posteriores insultos de la pareja de ancianos.
Dentro, un living-comedor los recibió. El padre colgó las llaves en un gancho a un lado de la puerta mientras Gino echaba una mirada en derredor. Un televisor viejo estaba encendido en un canal de aire de la localidad grande—lo suficiente como para tener un estudio de televisión—más cercana, frente a un sillón a rayas azules y blancas, verticales en el cuerpo, a cuadrillé en los almohadones; un aparador se ubicaba al otro extremo: tras sus puertas vidriadas, la vajilla y unos adornos en porcelana estaban encerrados en una cárcel de madera y cristal; pinturas y fotografías enmarcadas adornaban las paredes con distintos tamaños, y una enorme mesa ovalada de algarrobo dominaba la habitación. Unas sillas a juego la rodeaban, tapizadas con algo que tal vez había sido cuero. Junto al aparador, una puerta se abrió y una señora salió acompañada de un muchacho de, más o menos, la misma edad de Carmelo, quien le sonrió.
Hay algo en la forma de saludar que dice mucho de la relación entre dos personas; habla de su historia juntos: de lo que pasan, lo que han pasado y, tal vez, lo que habrán de pasar. Pablo Della Robbia dio un sano y completo beso en los labios a su mujer, y ella, con una sonrisa y una risita vivaz que desmentía su edad, le dio una palmadita en el trasero.
—Vos debés ser el amigo de Carme, ¿no? —preguntó la señora Della Robbia una vez su marido despareció tras otra puerta, que daba a la cocina.
—Sí, Gino Teri, señora —la saludo con un beso en la mejilla del que la mujer hizo un abrazo que lo estrujó. Se dijo entonces que la fuerza de las personas en aquel pueblo era engañosa, y se preguntó si Doña Graciela no hubiera sido capaz de vencerlo en una pulseada con facilidad.
—¿Te quedás a comer? —preguntó en el tono alegre y despreocupado que parecía reinar allí. Gino asintió, y ella le sonrió antes de volverse al muchacho a su lado. —¿Y vos, Gero?
El pánico relampagueó en el rostro del chico antes de que pudiera replicar, como si se hubiera perdido ante la repentina invitación.
—No, señora. No quiero hacer problema. Además, ya compró la comida y… —balbuceó, intentando zafarse.
—No te hagás drama, que con un poco de salsa de más y una panera decente, la comida siempre alcanza —replicó la señora con tranquilidad, decidida a tener un comensal más. —Dale, pegá un llamadito a tu casa y deciles que te quedás —pidió, ladeando la cabeza en un gesto suplicante.
—Y después nos ayudás a poner la mesa —concedió Carmelo, extendiéndole el teléfono al muchacho. —Dale.
Gero miró en derredor: primero a la señora, una dama pequeña y escueta, llena de alegría y bondad, vacía de compasión para quien la objetara o decidiera en contrario de su opinión—un espejo angosto de su marido; luego a su amigo, que actuaba en complicidad con su madre, y se empeñaba constantemente en mantenerlo fuera de su casa, con sus amigotes (sólo Dios sabe porqué); finalmente, sus ojos se posaron en Gino, esperanzados de que objetara su presencia allí. No pasaría tal cosa, pues el recién llegado no acababa de comprender lo que sucedía. No era un chico de ciudad, ni mucho menos, y si se consideraba ratón de campo, lo era sólo dos días a la semana. Era sencillamente un chico de barrio, y no había alcanzado a jugar a la pelota en la calle más de dos veces. La invitación a cenar era algo relativamente lógico para él, pero ¿a almorzar? Era simplemente insólito, y se dijo que de tener opción (la tía está como loca en este momento), hubiera reaccionado igual que aquel chico que lo miraba con ojos plagados de vergüenza. No pudo más que responder, encogiéndose de hombros:
—¿Dónde dejo el bolso?
—Te acompaño a la pieza —concluyó Carmelo, mientras le lanzaba el teléfono al pecho a Gero.
Atravesaron la puerta por la que habían salido su madre y el muchacho minutos antes, y se encontraron con un pasillo iluminado por la luz diurna que se colaba por una ventana al otro extremo. A su izquierda había dos puertas, y a la derecha, una sola.
—El baño —introdujo al pasar frente a la primera. —El estudio, donde mi vieja enseña inglés y francés, y da clases particulares. Es una genia, pero no le digas que te dije —y continuaron hasta la segunda puerta de la izquierda: —Mi pieza.
La abrió, y al entrar encendió la luz. Era amplia—no enorme, sino suficientemente grande. Tenía un escritorio con útiles y numerosos blocs de hojas; un librero repleto de apuntes, carpetas, revistas y libros de texto; el piso estaba alfombrado y limpio; una cama marinera reposaba contra la pared opuesta a la puerta—se preguntó si aquel muchacho se había quedado a dormir alguna vez, o si se trataba tan sólo de un cliente de la madre; un equipo de música con tres parlantes estaba enfrentado al escritorio, y sobre él había una colección de discos compactos organizados en una estantería; posters poblaban los espacios vacíos con películas de ciencia ficción y de terror, bandas de rock, óperas, y mujeres desnudas que su amigo no pudo reconocer. Carmelo arrojó su mochila sobre la cama y le indicó a Gino que hiciera lo mismo mientras se quitaba las capas de ropa innecesarias dentro de la casa, hasta quedar en una remera de mangas largas verde y gastada. Su amigo lo imitó, pero se rehusó a quitarse el buzo ligero que llevaba sobre la camisa—aún no quería verse los magullones y raspones de cuando el vendaval lo había arrastrado por la ruta. Sacó el móvil de la mochila y buscó el cargador entre las mudas de ropa.
—Hay un enchufe al lado del librero —indicó el dueño de casa mientras salía de la habitación. —A propósito, te convendría lavarte la cara. Estás roñoso.
La puerta se cerró tras él y, con un suspiro, Gino encontró el cargador.
There must be a way to stop him
Como la señora Della Robbia había prometido, en los platos había más salsa que pasta, y una enorme panera dominaba la mesa del living-comedor. Un mantel blanco impecable ocultaba el algarrobo, y la vajilla más fina de la casa los acompañaba; una botella de vino acompañaba el jugo de naranja y la soda. El señor Della Robbia había emprendido una vez más su monólogo y su esposa y su hijo intercambiaban miradas mientras los comensales invitados se admiraban del orador. En las pausas entre tema y tema, la señora se disponía a servir la salsa con ñoquis y reponer el bol del queso; el pan, sin embargo, no parecía dispuesto a acabarse por más que se sirvieran con ganas. Hubo repetidos encores, de platos, de bebidas, y de temas. La salsa, el vino con soda y el tema de la subida en los precios de la fruta eran todo un éxito. Incluso Gino, reacio al alcohol, optó por el vino en lugar del jugo. Gero soltó unas risitas tímidas ante el discurso del padre, y se sobrecogió ante las palabrotas que olvidaba contener. La señora no podía estar más satisfecha por haber hecho rendir tanto la comida. Su hijo, en cambio, no podía desconcentrarse de aquella cosa para comer en paz. El hongo que habían encontrado parecía brillar más en su memoria de lo que había hecho en su encuentro original.
La comida finalizó alrededor de la una y media y, tras retirados los platos, los chicos salieron. Las últimas voces resonaban en la calle antes de la siesta, y se respiraba calma fresca.
—No sé si mi tía estará más enojada, aliviada o asustada de que no me haya aparecido en todo este tiempo —comentó Gino cuando se sentaron en la vereda, sobre la calle.
Gero miraba el suelo, en solemne y abstraído silencio—como si más que desearlo, ya se encontrara lejos de allí. Carmelo, por otro lado, respondió, a viva voz, mientras aún podía hacerlo:
—Me huelo que no bien llegués, te caga a pedos. No la conozco, cosa rara viviendo tan cerca de acá, pero por lo que escuché en el teléfono, se te viene brava la cosa.
—No sé, capaz que ahora esté mas calma y se pueda hablar civilizadamente —hizo una pausa, y recordó con amargura la llamada que le había cortado. —Lo que no me cierra es eso que dijo de que tenía mucha gente que atender. Normalmente, en fin de semana estamos nosotros solos, excepto por los trabajadores del tambo y una familia que vive ahí.
Su amigo no supo que responder a eso, y en cambio se quedó callado. Los tres estuvieron así durante un tiempo, hasta que el chirrido de una puerta los sobresaltó. En la acera opuesta, una panadera cerraba su negocio, preparándose para la siesta. Al darse vuelta, vio a los tres muchachos y les sonrió. Rebuscó dentro del canasto que llevaba en un brazo, y les arrojó unos chipás a cada uno antes de continuar su camino.
—Una digna señora —comentó Carmelo al aire, y le hincó el diente al pedazo que había atrapado.
Los tres comieron entre risas y chistes, e incluso Gero llegó a adular los cuartos traseros de la panadera en un momento. Hacia las dos de la tarde, cuando una mujer rabiosa chilló desde su ventana que se callaran, que quería dormir, la conversación fluía con tal naturalidad que parecía como si se conociesen de toda la vida.
Gero finalmente se levantó y partió, tras saludarlos a ambos con un apretón de manos. Los amigos lo observaron alejarse en la distancia, y desaparecer al doblar la esquina en la cuarta cuadra. Antes de hablar, Gino se recostó en la vereda e inspiró y exhaló paz. El frío ya no era tan cortante, o quizás el sudor ya no les congelaba la espalda. Se incorporó con una acrobacia extraña; Carmelo, en cambio, simplemente se levantó de un salto.
—Te vas —no era una pregunta, o al menos no sonaba como tal. Se sintió como una afirmación grave.
—Sí —había en su voz un dejo de resignación, como si alguna parte de él quisiera quedarse allí para siempre, en aquel recién descubierto mundo de absoluta tranquilidad.
—Te acompaño.
—Son cinco kilómetros, Carme —replicó con una sonrisa burlona.
La mirada asesina que le echó su amigo, de haber sido un cuchillo, lo habría apuñalado repetidas veces, e incluso mutilado.
—Nunca, nunca, bajo ningún concepto, vuelvas a decirme Carme.
—No cambia el hecho de que son cinco kilómetros de acá al Aragón, y otros cinco de vuelta.
—Te acompaño hasta la entrada del pueblo, y de ahí se verá —sentenció Carmelo. —¿Aragón?
—Mi tía llama así al campo desde que tengo memoria, aunque en realidad se llama María Lisa. Mi viejo dice que es porque en su juventud, cuando viajaba por todo el mundo, tuvo un amante aragonés. Yo ya me resigné y lo llamo Aragón también.
A su amigo se le ocurrieron un millón de réplicas, todas demasiado groseras para pronunciar acerca de alguien que ni siquiera conocía. Optó por cambiar el tema:
—Sobre lo que vimos antes…
No pudo terminar la frase. No supo cómo continuarla, ¿qué podía decir al respecto? Ni él mismo entendía lo que había visto.
—Un hongo, un estúpido hongo que brillaba más que la plata.
—Esa cosa estaba por todo el fondo del congelador, Gino —soltó Carmelo, casi indignado por la vaga y despreocupada descripción de su amigo. —Sea lo que sea, no es un hongo. Es otra cosa.
—¿Qué entonces? —quiso saber Gino, también irritado.
—No sé, si supiera no estaríamos hablando de esto. Bajá la voz, por Dios.
—Como si alguien fuera a entender algo.
—Puede que sí. ¿Y si el que revolvió la estación vive acá?
—Vos sos el que tiene casa en el pueblo, ¿no tenés idea de si hay o no un psicópata revuelve estaciones que planta hongos mutantes en el fondo de heladeras?
—No te estás tomando esto en serio, Gino.
—Me parece que el problema es que vos sí, y muy en serio. No me lo tomo para la chacota porque sí. Lo hago porque sino en este momento me estaría volviendo loco como vos.
—¿Pretendés ignorarlo? ¿Hacer como si nada, como si no lo hubiéramos visto?
—No, simplemente creo que capaz que no se suponía que lo viéramos. Creo que deberíamos dejarlo pasar. Es el problema de otra persona, y me parece que hacemos mal en meternos de por medio. Vos lo viste. Yo lo vi. Y tengo tanto miedo como vos. ¿Qué mierda hacía eso ahí? ¿Por qué lo ocultaron? No es nuestro asunto, Carmelo.
—Yo creo que sí.
—¿Y qué vas a hacer al respecto? Soy todo oídos.
—No —exclamó—, eres nariz, cachetes, boca, ojos…
Gino soltó una risa histérica y sus piernas se doblaron como le había pasado a su amigo hacía horas. Sin poder terminar su frase, la risa lo venció a él mismo también. Ambos acabaron por desternillarse hasta que le ardieron las mejillas y el estómago durante unos minutos, Carmelo agregando más partes del cuerpo que prolongaban el rato de distensión—de liberar tensión.
—¿Qué nos pasó? —preguntó Gino intentando ahogar las carcajadas.
—Un estúpido hongo mutante que brilla más que la plata, eso nos pasó —sentenció con gravedad. Y si bien se dijo que aquello resultaba hilarante, fue lo que arrancó de cuajo las risas. Estaban serios, y algo abstraídos. El arco de la entrada proyectaba su sombra sobre ellos. Un escalofrío los recorrió a ambos, y Gino se cambió de hombro el bolso. —¿Te pasás mañana?
—¿Querés que vuelva? —inquirió su amigo, arqueando las cejas y el labio en la expresión desafiante y burlona que había aprendido de él.
—¿Te quedás por las vacaciones? —replicó Carmelo, desviando la mirada al horizonte que recorría los campos de trigo.
—No, sólo por este fin de semana. El lunes a la mañana estoy pegando la vuelta, suponiendo que el piquete se haya levantado.
—Lo hayan levantado. Y si no, creo que mi viejo se va a ocupar personalmente.
Ambos rieron, recordando las disertaciones al respecto del señor Della Robbia. Se miraron por unos momentos, y finalmente se dieron la mano, en un apretón algo más fuerte que el que Gero había compartido con ellos—fue como el de Don Luis, sólo que cargado de algo más de confianza. Luisito saludaba a un recién llegado, un total desconocido. Carme se despedía de un pronto a irse, un nuevo (decidido) amigo.
Whatever happened to Rosemary?
Barry White volvía a cantar sobre su prospectiva noche de sexo mientras Gino respondía finalmente a su hermana. Se trataba de algo más elaborado que “ok”, pero que de ninguna manera significaba más. Hasta cierto punto, se alegró de su situación, que se le hacía benévola comparada a pasar la tarde escuchando las quejas y cumplidos falsos de la tía Marta—un señor Della Robbia mujer. Rió ante la imagen de aquel hombre en vestido, quejándose del aumento de los cosméticos en lugar del de la fruta. Logró jugar al snake al tiempo que caminaba por la banquina, lo más alejado de la ruta posible, hasta que la desesperación de perder lo obligó a guardar el móvil en la mochila. No estaba muy lejos de la granja, ya que, para cuando sus pies empezaron a doler bajo la grava suelta mezclada entre piedritas y polvo, vislumbró a la distancia la garita anterior a la que se bajaba con el colectivo. Unas tres canciones más tarde, se encontraba frente al portal de madera que rezaba: María Lisa.
—El Aragón —dijo para sus adentros, e hizo girar las tablas de madera sobre sus goznes. El chirrido familiar le devolvió parte de la tranquilidad que había perdido con la conversación de su amigo. No duró mucho.
El primer pensamiento que atravesó su mente cuando vio las camionetas de algún canal aparcadas a lo largo del pastizal que procedía al resto del terreno, fue de terror. Algo horrible había pasado. La tía había muerto, unos asesinos le habían hecho cortar la llamada cuando él había intentado comunicarse, por eso había sido tan extraño; había habido un accidente terrible en el tambo, se había incendiado o colapsado; el vendaval había volado vigas importantes y la familia que residía al otro lado del terreno se había accidentado. Pero todas las edificaciones se encontraban en perfecto estado, igual que como estaban la semana anterior. La casa, algo grande para una sola persona durante la semana, la pileta olímpica de junto. El tambo, rodeado del pastizal y los cercos para el ganado. Los tres galpones conectados que se encontraban en el medio de la propiedad. Y a lo lejos, la casa de la familia se encontraba perfectamente, tan pequeña y acogedora como siempre. No había estado allí más de una docena de veces desde que tenía memoria. De niños, él y la hija única del matrimonio que allí residía solían jugar juntos por todo el terreno. Se disputaban la pelota, nadaban, hacían su vida como si fueran hermanos de fin de semana. Se percató de que no la veía desde hacía dos años, y se aterró ante la perspectiva de no tener la posibilidad de verla nunca más. Mientras se aproximaba al sector dominado por las camionetas, recordó los ojos grises ocre de aquella muchacha tan vital y divertida, el cabello castaño que se había oscurecido bajo los juegos al sol. La mirada sincera y la risa afable no eran más que un recuerdo, porque posiblemente la niña fuera ya una mujer.
Acercándose a la casa de su tía se tenía que andar con cuidado, pues el pasto cubría un mar de cables con los que tropezarse era fácil. Las cámaras no aparecieron hasta que llegó a la puerta de la casa, desde donde los galpones no tapaban la entrada a los campos de trigo. Emma estaba, sorprendentemente, maquillada, y vestía un overol de jean y botas amarillas. Estaba apoyada sobre las cercas de madera que había puesto el invierno anterior, su cabello recogido dentro de un sombrero de paja. Se le hizo una cómica interpretando a un estereotipo de campirana. Hablaba resuelta sobre algo que no podía oír, por lo que se acercó. Concentrado en escucharla, e incapaz de creer que un estudio de televisión se hubiera instalado para ponerla en vivo a hablar a ella, quien no se comunicaba con nadie excepto, ocasionalmente, con la familia al otro lado del terreno, descuidó sus pies. Cuatro cámaras estaban dispuestas alrededor de su tía, que, descubrió, explicaba sobre el método de cosecha que empleaba. Otras tres se ubicaban a lo largo del terreno, captando imágenes del interior del tambo, de la masa que formaban los tres galpones, y del trigal que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista o el zoom. No sólo se cayó de bruces—y con suerte logró poner las manos frente a sí para no romperse la cara—, sino que arrastró consigo una de las cámaras que enfocaba a su tía. Todo el equipo se sobresaltó. Emma, en cambio, se quitó el sombrero, dejando escapar su encanecida y enrulada cabellera, y le escupió un grito atronador:
—Gino Teri. ¡Pato criollo como ninguno!
Alcanzó a oír unas risas y él mismo se sonrió antes de que tener a la mujer sobre él, sacudiéndolo para levantarlo. Aquella agradable señorita campestre se había desvanecido, y ahora sí tenía frente a sí a la Tía, aquella mujer que se regodeaba en su vitalidad y, más importante, en su firme actitud. Su cara curtida por el sol y las arrugas lo miraba con rabia y cierta complicidad, agradeciéndole en secreto quitarse la imagen de Señora. ¡Ella era una Mujer, Dios santo!
—Andá a limpiarte la nariz, que me vas a dejar el pasto como de matadero —concedió la Tía Emma mientras se daba la vuelta, tras un amigable beso que sólo ellos dos habían visto. —Sigamos, equipo —ordenó a los camarógrafos al encaminarse una vez más al cerco de madera y cubrirse el cabello con el sombrero de paja. El rodaje volvió a empezar desde el comienzo, explicando el método de arado con una cámara menos.
La que había sido tumbada estaba siendo levantada por dos personas, y una de ellas miraba a Gino con la curiosidad con que se ve algo que se hace familiar. Cuando se percató finalmente de quién se trataba, le susurró un “Cubrime” a su compañero de cámara, y corrió al encuentro de un viejo conocido.
—“Errar es humano,…” —exclamó una muchacha tras de Gino, alegre y divertida.
—“… pero andar ociosamente es parisino”. Mi cita favorita de las lecturas de la Tía —concluyó el chico, dándose la vuelta, extrañado y contento en su sorpresa. Tuvo que entornar los ojos para asegurarse de quién era la que veía. El mismo resplandor pícaro y aventurero brillaba como un lucero en el gris de sus ojos, pero su cabello se había ondulado y ennegrecido tanto que al extenderse se mezclaba con su remera negra, que ocultaba un llamativo y bien formado busto. Parecía otra persona, pero la sonrisa y aquellos labios pequeños y hermosos, estaban iguales. —¿Valentina?
—¿Quién más sino, Ginito? —respondió mientras lo estrujaba incluso más fuerte que la señora Della Robbia. No podía creer que aquella muchachita se hubiera convertido en una exuberante mujer.
—¿Qué estás haciendo entre todas esas cámaras? ¿Y qué hacen esas cámaras ahí, en primer lugar?
—Están filmando un documental sobre el campo argentino, y parece que tu tía es una figura destacada. ¡Quién lo diría! Hasta nos entrevistaron a mí a y a mi familia. Son del Animal World, ese canal de documentales tan famoso. Me ofrecieron una pasantía ayudando con las cámaras, ¡y acá me ves!
—Eso es… increíble, Vale.
Gino no sabía qué pensar. Estaba emocionado por ella, pero a la vez extrañado. Su tía no tenía nada de particular, no era más que una agricultora menor. Su terreno era apenas más grande que el promedio en la zona. Quizá compararían propiedades menores con las mayores, y las formas de producción en cada lugar, se dijo, recordando el discurso de la Tía. La muchacha lo miraba con ojos llenos de esperanza, llenos de futuro, y él no pudo devolverle más que una expresión de perplejidad.
—Tengo que volver ahora, pero nos vemos a la hora de la cena, ¿dale? ¡Pasate por casa! —no pudo distinguir si en aquel tono despreocupado se trataba de una invitación o una orden. Sea como fuere, se dijo que no faltaría.
La observó correr de regreso al estudio que se había montado alrededor del cerco, intercambiar miradas y gestos silenciosos con su compañero de cámara, y finalmente retomar el control del aparato, casi más grande que ella. Se movía diferente, sus gestos ya no eran los de una niña. Tenía dieciséis, y lo hacía saber incluso con la forma en que se arreglaba el alborotado cabello. Emprendió el camino hacia la casa, y recordó que le sangraba la nariz. O al menos le había sangrado. Se había coagulado con dureza alrededor de las fosas. ¿Habría visto Vale la sangre? ¿O será que conservaba parte de esa actitud temeraria y algo masculina que hacía de lo vulgar algo común? O bien podía haber pasado por alto el detalle de que su amigo tenía un poco de rojo bajo la nariz para abrazarlo en dulce reencuentro. Le dio vueltas al asunto hasta que, ya habiéndose lavado la cara completa y disponiéndose a bañar, notó que se había acabado el champú y nadie lo había repuesto. Nadie. Sólo una persona más habitaba aquella casa. Ama de casa a tiempo completo, era ridículo que su Tía no lo hubiera repuesto. Con un resoplido, se encaminó a la despensa, al otro lado de la casa. Atravesó la sala de estar y la cocina, para llegar a un pasillo. Al final, una puerta daba a la despensa, una pequeña habitación repleta de tantos estantes que mareaba a quien entrara. Entre jabones y cremas varias, encontró una botella de champú de almendras en la quinta estantería desde el suelo. Tuvo que ponerse de puntas de pie para alcanzarla, casi tirando un gran número de otras botellas.
Al salir, echó una mirada a la puerta vidriada que dominaba el lado izquierdo del pasillo. Más allá se extendía el vivero personal de la Tía, lejos de pisoteos accidentales y fertilizantes naturales de los perros que correteaban, o la orina que quitaba la vida a sus plantas. Era un lugar al que sólo había entrado un pequeño número de veces, nunca en su presencia. Cuando necesitaba paz. Se dijo que era una situación idónea, y abrió el portón de cristal. El sol reflejado por los numerosos paneles de vidrio que daban forma al invernadero lo hacían acogedor, cálido como ningún otro lugar de la casa, que siendo muy vieja, estaba demasiado fresca para su gusto. La tierra estaba tibia bajo sus pies desnudos, y sintió la casi irrefrenable necesidad de tirarse y dormir allí una breve siesta. Casi se respiraba la paz de Franco Víctor allí dentro. Era vibrante en colores, y las flores y arbustos se mecían con un ritmo hipnotizador. Se dejó caminar unos momentos, creyendo sentirse en comunión con el mundo como debía sentirse un pueblerino—sin preocupaciones. El champú estaba olvidado en su mano.
Hasta que lo vio. Hasta que unas flores sufrieron el impacto de la botella. Sus ojos se abrieron como platos.
En un cantero cercado por unas ondas de metal negro que se erizaban en puntas afiladas, amenazantes, en un extremo tan apartado que no se explicaba cómo había alcanzado a verlo, se erguía una pequeña plantación de brillantes hongos plateados.