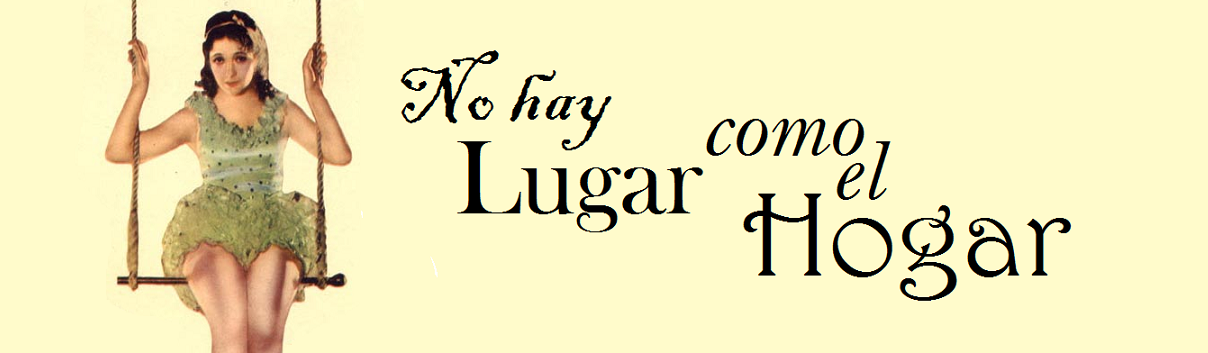El curso de su huida estaba fijado de antemano de forma
tácita. Después de todo, tampoco había demasiados destinos posibles en las
cercanías. Su casa estaba a más de (¿cuánto?) setenta kilómetros (con suerte).
El cuero no le daba para más de tres pedaleadas más, o al menos eso era lo que
se repetía cada tres pedaleadas.
Tristecia era el pueblito por el que había pagado el
pasaje. Un páramo terrible y desolado; era una comuna que pretendía ser
municipio. En una sola cosa conseguía ser el proyecto de ciudad en que tanto
anhelaba convertirse: no había allí una sola alma caritativa. Cada tanto
—generalmente por Navidad—, sus padres y su hermana lo acompañaban hasta la
granja de su tía y todos juntos viajaban en la camioneta todoterreno que
juntaba polvo en el garaje hacia el único comedor tenedor libre de Tristecia,
en busca de una gran cena de Nochebuena. Las tardes de aquellas ocasiones,
nadie probaba bocado de nada. La comida que servían era la más deliciosa y
recalentada en kilómetros a la redonda —y además era el único restaurante con
gaseosas de marca por fuera de la ciudad. Se suponía que allí también tenían su
residencia parientes lejanos que no visitaba en mucho tiempo.
Sin embargo, las llantas de su bicicleta giraban en
otra dirección. A poco más de dos garitas se hallaba el pasaje de tierra que,
ahorcado y oculto por campos de trigo, llevaba al único lugar que, en aquel
preciso instante —con el ensamble del musical Happy
Hunting chillando en sus oídos y sus pantorrillas
llorando sudor—, podía llamar hogar.
No tardaría mucho más en vislumbrar el arco de metal abriéndose hacia Franco
Víctor. Claro que, después de entrar, no tenía bien pensado adónde dirigirse.
Se inclinó sobre el manubrio e hizo el esfuerzo de registrar a la primera qué
hora era. Las diez menos veinte. Para cuando llegara, la fiesta en el club ya
estaría teniendo lugar —y él ni siquiera había cenado. Aquello lo llevó a un
detalle particular. No tenía idea de cómo llegar al club. Estaba pasando la
heladería, sí, pero tampoco sabía exactamente dónde estaba eso. Ni siquiera el
bar del pueblo como para tomar referencias. ¿Y si no había nadie para
preguntar? Era el domingo previo a las vacaciones de invierno, aquello era
sencillamente imposible. Pero, ¿y si nadie se dignaba a decirle cómo llegar? No,
los habitantes de Franco Víctor no eran crueles intentos de ciudadanos
enajenados de sus valores morales como los de Tristecia. Quienquiera que
detuviera le daría las indicaciones de buena gana.
El entreacto comenzó cuando atravesó el arco de metal,
su sombra mezclándose con la negrura a su alrededor, cada vez más clara a
sus ojos. En algún rincón de su mente, algo se preguntó si, encontrándose solo
en un pueblo cuya existencia conocía sólo desde el día anterior y sin saber
cómo encontrarse con su único amigo, no estaría perdiendo el juicio.
*
—Hay sitios tranquilos que actúan como sedantes para el
alma —se había dicho Gino al dejar atrás el arco que señalaba la entrada a
Franco Víctor.
En efecto, la paz se respiraba incluso en lo que se le
hacía una noche ajetreada y de tal expectación y emoción como el día previo al
inicio oficial de las vacaciones de invierno. Los niños correteaban desde el
comienzo de la primera calle de tierra que se desprendía del camino de entrada,
iluminado por unos faroles que no recordaba haber visto con anterioridad, hasta
las profundidades del asfalto que pavimentaba el final del pueblo, sumidas en
la más absoluta de todas las oscuridades que alcanzaba a recordar. Y lo hacían
sin la menor preocupación o duda. Aquel paseo era tan natural de noche como de
día. Allí no había posibilidad de robo o inseguridad alguna. Se dijo que si
había un lugar remotamente similar a un paraíso, ése era Franco Víctor. Quizá
por lo imposiblemente bello del lugar se lo habían ocultado. No, se dijo, eso
era una estupidez. Algo había acontecido en esas callejuelas oscuras, quizá tan
terrible como para jamás osar a volver a hacer mención de ellas. Incluso en la
inocencia que se respiraba junto al aire helado como cuchillas alcanzaba a
palparse la esencia de algo oculto. No obstante, era cosa de cerrar los ojos y
uno volvía a sumirse en aquella paz, en aquella sensación enajenante, calmante,
simplemente sedante, que sólo consiguió expresar bajo la frase hecha “Hogar,
dulce hogar”.
Avanzaba con algo parecido a la seguridad que dilucidó
como confianza, el tipo de manejo que uno se
permite en la casa de alguien a quien es a fin —era como suponía que debía ser
visitar a un mejor amigo. Sólo que no tenía idea de dónde estaba nada. Sabía
que a unas cuadras, si doblaba a la izquierda, encontraría la casa de Carmelo,
pero no cuántas. Bien podría ser una, dos o siete. Estaba lisa y llanamente
perdido, pero sin la menor inquietud al respecto. Se sentía como si, con solo
desearlo, pudiera volar y averiguar dónde estaba él mismo y su objetivo, para
luego atravesar medio pueblo sin mayores penas. Un pensamiento se resbaló entre
sus auriculares y la ligereza de sus pasos acompañando el descuidado chirrido
de su bicicleta a su lado: que quizá aquello sería estar en control; se preguntó si así se sentía su
tía, si aquello era (al fin) el significado de Tengo Ritmo. La seguridad de que, pase lo que pase,
se levanta del porrazo de un (allez hop!) salto y se continúa, como si nada importase.
Su amigo seguramente ya no se encontraría en casa. Para
entonces debía estar ya en el club, esperando a que llegara el último gimnasta
para sentarse en el bar que funcionaba dentro de aquel complejo deportivo, con
una pizza de cantimpalo en mente y el menú en mano presionado por su bolsillo.
Si quería encaminarse a algún lugar que le sirviera, bien le serviría la plaza.
Si mal no recordaba, la heladería que había visitado aquella misma tarde estaba
frente a una de sus esquinas.
Cada tanto alguna persona se detenía y lo observaba con
curiosidad, preguntándose si aquel extraño era, efectivamente, aquel chico del
que todos hablaban: el forastero que había almorzado de los Della Robbia el día
anterior. En algún punto, su plan había sido preguntarle a alguno de ellos
dónde se encontraba su destino, pero había desistido de hacerlo al observar el
camino de tierra. ¿Por qué no hacerlo él mismo? ¿Qué tan difícil podía ser? El
ambiente, después de todo, era apremiante.
**
Los Gimnastas devoraban su tercera pizza arrancándose
los pedazos de las manos, con el salvajismo propio de los animales o los buenos
amigos, al tiempo que las primeras canciones se susurraban a un volumen
relativamente bajo por los parlantes que poblaban la cancha techada principal.
Cada tanto Carmelo y Finoli se movían al ritmo de la música que les llegaba,
mientras Paula sacudía alegremente la cabeza y María y Chomsky se miraban con
desasosiego. En poco tiempo no serían capaz de oírse entre ellos, y aquello
tranquilizaba al líder de los Gimnastas: si no habían hecho preguntas hasta
entonces, ya no tendrían cabida. Podía respirar tranquilo.
—¿Qué onda con el flaco ése? El que estuvo con nosotros
a la tarde —inquirió Paula, tomando la última de muzzarella.
O tal vez no. ¿Hora de explicaciones? Bien sabía que
mentir no se le daba bien: iba a terminar enredándose y se darían cuenta. Abrió
la boca y la cerró. Eran sus amigos, incluso Chomsky y María llegaban a aquel
rango que una persona podría denominar, con total seguridad, mejor amigo de
entre todos sus conocidos. Se suponía que podía y debía confiar en ellos. Claro
que también se suponía que podía y debía encontrar un motor o algo similar bajo
los helados de una congeladora. No tenía porqué confesar toda la verdad, al
menos no de momento. Después de todo, aquel no era el lugar más conveniente
para hablar sobre tamaño asunto. Entonces, ¿qué responder? Tragó saliva.
—Venía conmigo en el colectivo, pero hubo un piquete y…
Su réplica balbuceada se vio interrumpida por una
subida de volumen tan violenta que hizo vibrar la vajilla de todo el bar.
Serafino soltó su rebanada de pizza y miró a los ojos a su hermana y luego a
Carmelo.
—Jo-da —gesticuló
con los labios, y se levantó de un salto, arrastrando al líder de los Gimnastas
con él.
No alcanzó ni (realmente) intentó ofrecer resistencia. Una
salida fácil le había caído del cielo y lo llevaba a trompicones a la pista de
baile improvisada entre gradas y altavoces desmesuradamente grandes. Paula
avanzaba a saltitos, agitando los brazos en el aire y sacudiendo la cabellera
castaña oscura a los cuatro vientos, su piel tostada bañada por la luz de la
luna. No pudo evitar pensar que, más allá del hecho de que fuera (básicamente)
una hermana pequeña para él, era condenadamente sexy. Y peor aún, era plenamente consciente de ello.
Antes de que se diera la vuelta para seguirle el baile a Finoli, la chica ya
estaba bailando peligrosamente cerca de algún muchacho. María, por su parte,
los observaba desde su asiento, cómoda en el bar. No obstante, daba la
impresión de estar desperezándose, intentando darse ánimos para encarar la bailanta que
lentamente se formaba en la cancha. Chomsky, por su parte, simplemente los
observaba con los ojos perdidos. Carmelo hizo una mueca de lástima, y aquella
fue la última expresión de preocupación que daría en toda la noche. Le sonrió a
su amigo y, al son del ritmo de una música que ni siquiera le importaba
reconocer, bailó su vida y dejó escapar sus problemas entre la ligereza de sus
pies, movimientos pélvicos y palmas.
***
Llegó a la plaza sin ayuda de nadie. Se había sentido
lo suficientemente confiado como para avanzar sin consultar a transeúnte
alguno, todo aquel que pasaba a su lado —ya fuera caminando en medio de la
calle o respetando la vereda— se veía demasiado ligero: evidentemente con un destino fijo, pero sin
la más mínima preocupación por ello; era casi como si danzasen por la vida y él
desconociese la pieza. La sensación que producía la vista de aquellos
pueblerinos era tan indescriptible para Gino como el control que
creía poseer. Estaban ahí, pero a la vez no: su mente quizá estaba en mil
asuntos y en ninguno a la vez; quizá había un desastre en sus cabezas, pero
actuaban con la paciencia que tiene alguien diestro en lo que hace. Quizá era
eso, que eran muy duchos en el vivir, y Carmelo había tenido razón en llamarlo
“chico de ciudad” el día anterior. Tal es la ponzoña que llevan los colmillos
de las (infinitas) interminables idas y venidas —junto a sus correspondientes
rabias y quejas— necesarias para completar la ecléctica rutina de un día
miserable en la gran ciudad: enajenan de mal manera. No recordaba haber sentido
nunca el contacto de sus pies con el suelo que le llegaba a través de la suela
—hasta entonces, incluso a sus joviales dieciséis, jamás había encontrado el
tiempo para hacerlo. Y los niños de allí parecían hasta sentir el viento
acariciando sus vellos incipientes. Se habría sentido patético de no haber
estado tan anonadado. La pequeñez con la que veía su vida hasta aquel fin de
semana quedaba olvidada y muy por detrás ante aquel poder que
sentía al atravesar las calles oscuras de un pueblo casi enteramente
desconocido. Y justamente por ser desconocido, acabó por perderse.
Franco Víctor no tenía más que cuarentaiocho manzanas;
ocho hacia dentro, seis hacia los lados. En poco más de media hora habría hecho
un tour completo. Sin embargo, en la noche los pasos se acortan y las
distancias se alejan; y la vista, claro está, se vuelve engañosa. Se preguntó
cuántas veces le había dado la vuelta a la misma manzana al pasar por quinta
vez junto a un arbolito a medio tumbar. Lentamente, aquel poder, junto al
control y la calma de los que se había enorgullecido tanto de poseer, se había
ido diluyendo, decantándose hacia aquel oscuro lugar del alma que es la desesperación.
Los niños oriundos de allí podían corretear por la oscuridad como si el sol les
quemase la cara y les picara el abrigo, pero Gino sabía lo que podía acechar en
una callejuela oscura. Más de una vez le habían robado la billetera, y aquello
había sido de día —era imposible no imaginar lo que podría llegar a ocurrir en
la penumbra. Si bien sabía que tales cosas no podían suceder allí, en un
pueblito tan calmo como aquel, llegó un punto en que no dejó de mirar atrás
cada dos pasos. No estaba en su mente ya la imagen de la criatura quemada,
mucho menos de los hongos plateados acechando en el congelador de la estación o
esperándolo en el vivero de su tía; no pensaba que quizá el dueño de la gorra
que habían encontrado podría tener su residencia en la casa más próxima ni que
la negrura que lo envolvía sólo era comparable al humo de la hoguera de los
piqueteros. No. Había allí algo más natural y trascendente. Allí rondaba lo malo que
habitaba en el cobertizo de su tía, del tipo de cosas que acechan a la vuelta
de una esquina oscura. Las cosas que, no sólo sin vergüenza sino también con una
sonrisa en sus facciones desfiguradas por la perversión, roban, violan y matan
—y no necesariamente en aquel orden. Aquello no podía borrarlo de su
inconsciente ninguna estúpida sensación de control. Aquello fluía por sus venas
más primario que el movimiento de sus piernas. Aquello era
miedo en su estado más (crudo) puro. Era el imaginario del monstruo debajo de
la cama que te atrapa por los tobillos si te bajas con las luces apagadas, pero
sin ninguna corporeidad o forma reconocible —podía tranquilamente tomar la
forma de una profesora de la escuela, del constructor de la obra de junto o de
su propia mascota. Era nada y era todo al mismo tiempo. Era la posibilidad de,
pasando el simple hecho de morir, ser destruido, concepto más abstracto e
incluso más real. Ser destruido tenía un anclaje que superaba con creces la
imagen de una balanza y alguien decidiendo si vas al cielo o al infierno o te
conviertes en rata: significaba que volabas en pedazos y que todo lo que eras
dejaba de ser.
Hasta que hubo arribado finalmente al club, poco menos
de cinco minutos más tarde, no se dio por aludido de que estaba bañado en sudor
frío y que había corrido hasta tal punto que su aliento se había escapado de su
garganta dejándole jadeando y abatido. No se había percatado que, durante ese
tiempo fuera del tiempo había sido destruido una y mil veces —y que aquel
cuerpecito que resucitaba tomando aliento, apoyándose sobre una columna de
granito, había triunfado sobre aquello que las luces y la música ahuyentaban
tan eficazmente.